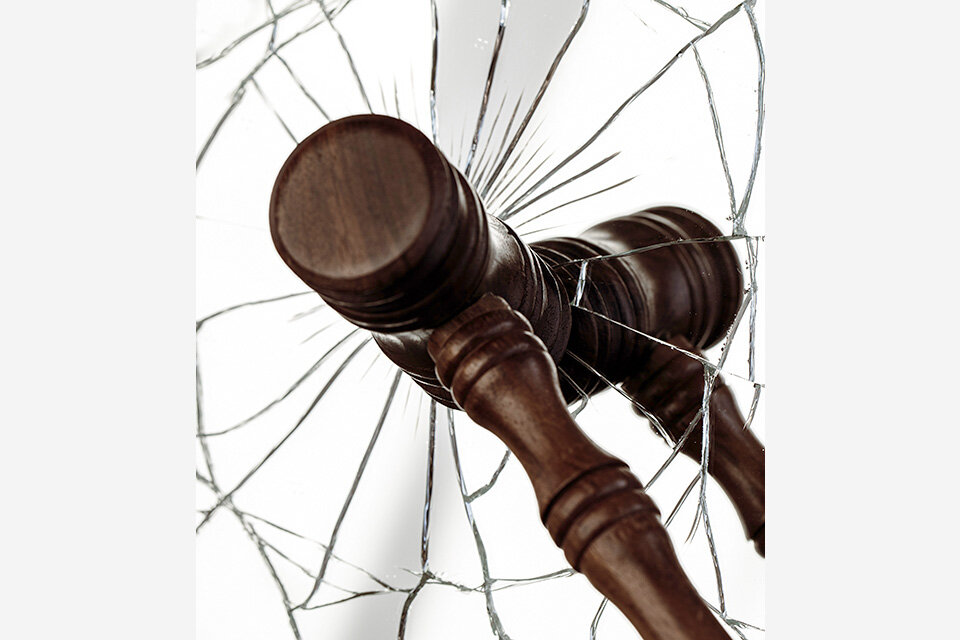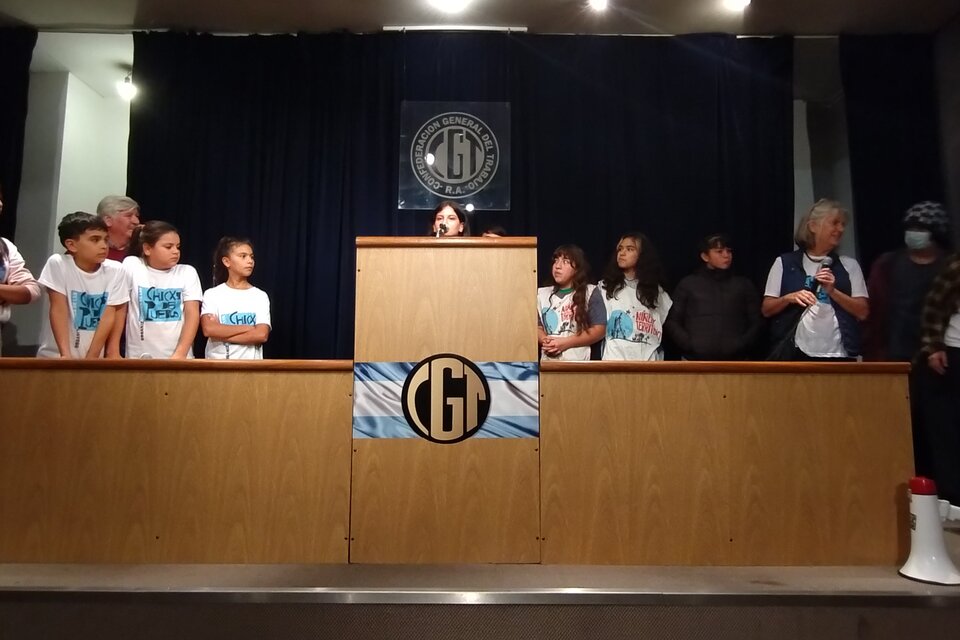“¿Puede alguien decirte:
Me voy a comer tu dolor?”
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
El Égar se despierta en su propio templo subterráneo. Lo ha arrancado del sueño el estribillo del hit que lo hizo famoso gracias a una serie de televisión. La fama fue justo antes de la catástrofe, antes de aquella combi chocada donde murió el baterista de su banda de black metal, Nigredo, y quedaron dañados los demás. Es su ringtone. Atiende.
—¿Qué hora es?
—Buen día.
La agenda nombra a Jean Saint-Jacques, abogado de estrellas de rock caídas. A la luz azul de la pantalla del teléfono, Elégarr vuelve a ser el Égar. Su hipersensibilidad a la luz lo obligó anoche a esconderse de las radiaciones ultravioleta del foco que su ex novia, hoy solo vecina, deja prendido toda la noche creyendo que con eso se protege de los choros de Villa Mándrax. Él nota que está transgrediendo su propia regla: no hablar de temas mundanos en su propio recinto sagrado. La mala señal corta la llamada. Él sube desde el sótano a su casa taller, sale a la quinta y a la mañana de sol. Llamará al número que quedó registrado. Pero antes se sienta en el banquito bajo el naranjo y graba el sueño. Siente que fue real, un regalo del lugar. Está en su banco favorito, hecho con el asiento de un viejo tractor. A lo lejos, suenan unos ladridos y la primera cumbia del día.
—Se cortó. ¿Qué te anda pasando?
—Me llegó un oficio de la fiscal Ramírez. Con la balancita negra y coso.
—¿Notificación o citación?
—Qué sé yo, Juan. Me tengo que presentar. Este martes. A las ocho.
—Mañana. ¿En Fiscalía? ¿Y dice por qué?
—Sí y no. Necesito que me acompañes.
—Sabés dónde es. Tribunales, el edificio grande frente al parque…
—Sí, sí, el de los malos recuerdos.
—Viste que le mataron un nieto recién…
—¿A quién? ¿A Carmencita? ¿A la fiscal Ramírez?
—Esta mañana, frente a la fábrica de vidrios. Ahí nomás de Villa Mándrax.
—¡Cerca de casa! ¡No oí nada!
—Carmen pide la cabeza del asesino.
—Ya qué están, mándenselo todo enterito…
—No es joda, che. ¿Traje tenés?
—Traje con tatuaje no pega, amigo.
—Que me la hacés difícil… bueno, hasta mañana. Puntual, ¿eh?
—Ci vediamo domani, Giovannino.
Corta y escucha un llanto. Es Sam, el Loco Sam: Samuel Ramírez, el hijo natural y repudiado de la fiscal. Implora que alguien lo lleve a la morgue donde está lo que queda de Samy, su amado Samaliel Jesús, hijo suyo y de la Mabelita Villegas: “¡No tengo en qué ir, no tengo cómo llegar!” “¡Y yo no tengo nasta!” se excusa el Égar. Y suma a sus tareas del día la de echarle juguito de dino al Makara, nutrir su moto de la putrefactio de la primera pre-humanidad sauria. No lo dice, pero piensa que un muerto puede esperar. Piensa en hacerse unos mates y disfrutar la mañana, pero la pena del vecino lo agobia. Baja las escaleras hasta su sótano con aire fresco y se arropa en su bolsa de dormir.
Camina bajo el granizo, arrostrando el viento glacial. Su cuerpo es leve. Sus pies bien calzados van hundiéndose en una densa niebla amarilla que el viento empuja. La niebla parece orina vaporizada: tiene el mismo color de oro y el mismo hedor sofocante.
Cuando logra mirar hacia arriba, ve un cielo azul lleno de lunas, surcado por un ancho arco iris todo blanco y rayado que empieza y termina en un horizonte del color del azufre. Del arco parece caer el granizo. Su liviano cuerpo avanza bajando a través de nubes más blandas que el agua, que no lo guarecen del viento ni del frío. Por lo menos su campera de cuero amortigua el impacto de los carámbanos de hielo, que a medida que él baja y la temperatura sube, se convierten en diamantes. Maravillado, camina bajo aquella lluvia de diamantes. Caza uno y se lo guarda en un bolsillo. Quisiera sacarse la campera, pero queda inmovilizado por unas fuerzas gravitacionales extrañas. Siente un terror abyecto al ver que se le acerca el anciano que vio en la Hell, al que recuerda o cree recordar de un sueño. Acá no parece necesitar bastón alguno. Lleva el mismo traje de confección fina, raído por el tiempo de un siglo. Avanza en línea recta por un vacío lleno de luz. Al fin se detiene ante él y le muestra un objeto. No es un sol de noche sino dos burbujas de vidrio, unidas en un estrecho canal por donde se desgrana un puñado de arena. “Clepsamia”, nombra el viejo. Es la primera vez que él oye esa palabra.
Recuerda que en el otro sueño el hijo del viejo lo acusaba a su padre del choque de la combi de Nigredo. Siente alivio al saber que no fue su propia culpa. Siente bronca.
—¿Por qué lo hizo?
El señor del reloj de arena parece entender telepáticamente de qué le habla.
—Las lágrimas humanas son el más delicioso elixir para nosotros. Y después de hacer la música de la serie, ustedes eran muy amados por muchos. Ambrosía abundante…
—Así que ustedes se despiertan y se desayunan con nuestras lágrimas.
—Nosotros no dormimos.
—¡Me lo mataste a la Rocka! ¿Acaso era su hora?
—Era un portal de salida posible. Yo estaba en el mismo punto que cuando nació.
—¡Aaah...! El club de los veintisiete... Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse... para nosotros fueron tragedias. Para vos, eran opciones en el menú de cafetería. ¿Así funciona? ¿Así funciona nuestra desgracia?
—Devoré a mis propios hijos. ¿Qué podés esperar de este viejo hijo de puta?
—Ahora estarás de festín con el llanto por el Samy. ¡Ni quince tenía!
—Esto es otra cosa. Esto lo hacemos por vos.
La clepsamia estalla. Sus miles de esquirlas se confunden con los diamantes. Elégarr cae, desde Saturno hacia la tierra: hacia el Égar, que se despierta. Sus cuerpos del soñar y del dormir han vuelto a unirse.