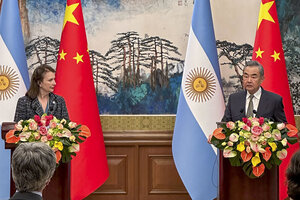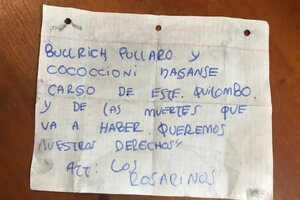El cuento por su autor
Hace unos pocos meses con Fernando Krapp publicamos un libro escrito a cuatro manos; ¡Viva la pepa! El psicoanálisis argentino descubre el LSD, se llama. La investigación y la escritura nos llevó dos años. Hicimos más de 70 entrevistas, revisamos archivos que nunca habían sido solicitados, leímos papers y libros amarillentos, preguntamos por nombres que eran recordados como fantasmas de una época fantasmal. También discutimos. Mucho, como solo se puede discutir entre hermanos. Y nos mandamos cientos o miles de mensajes diarios, en un chat lisérgico sin principio ni fin. Escribir un libro de a dos es una ceremonia de interior, un lazo donde los yo deben diluirse. Una pequeña epopeya, similar a llevar en tren un sillón de tres plazas desde los suburbios del Gran Buenos Aires a la Ciudad, supongo. El cuento que sigue narra esa historia, la del traslado del sillón en tren en las manos de dos amigos. La historia de ¡Viva le pepa!, permanece entre líneas, como gotas de ácido, en las páginas del libro que continúa su viaje lejos de nuestras manos y pantallas.
Dos hombres y un sillón
–¿Cómo que estás sin la camioneta? –dijo Danilo por el tubo celeste del portero eléctrico.
–La dejé en la agencia –dijo Félix, con una mano apoyada en el vidrio de la puerta del edificio y la otra en la chapa dorada del altavoz–. El lunes mi jefe miró el cuentakilómetros. Se avivó que el domingo le dimos ruta. Igual es temprano. ¿A qué hora vuelve tu abuela?
–A las cuatro llega la lancha a Tigre. La va a buscar mi vieja –dijo Danilo–. El sillón tiene que estar sí o sí cuando entre a la casa. Te avisé. Filmábamos y lo devolvíamos.
–Llamá a Gustavo –dijo Félix– que le pida la chata al viejo.
–No, ni loco. Ayer salí y lo crucé en Tío Bizarro. Estaba sacado. No debe haber pegado un ojo todavía.
–Un flete hasta Barracas nos va a arrancar la cabeza.
–Encima es domingo. Olvídate.
–Vamos en tren –dijo Félix, acercando la boca a la chapa dorada–. De acá tenemos cinco cuadras hasta la estación, y desde Yrigoyen a lo de tu abuela son tres, creo.
–Te parece –preguntó Danilo–. Si se ensucia o se rompe me mata. Lo tiene desde que se casó.
–Hoy no viaja mucha gente. Lo cargamos en el furgón de las bicis. Otra no nos queda.
Danilo tocó el timbre del portero eléctrico. En la calle hacía más de treinta grados. Félix empujó la puerta pesada con el antebrazo derecho. El hombre de seguridad iba y venía por el pasillo en penumbras, un autómata. Félix lo saludó inclinando la cabeza. Y caminó hasta el ascensor, arrastrando las ojotas sobre las baldosas de mármol recién repasadas con limpiador de pino.
Metieron el sillón en el ascensor. Parado entró justo. En el suelo improvisaron una alfombra de cartón. Félix quedó aprisionado entre el espejo y el respaldo del sillón. Danilo, desde el lado de afuera, apretó planta baja. Luego llamó al otro ascensor. Cargó los seis almohadones de pana roja, y bajó mirándose en el espejo una lagaña amarilla pegada en la punta de las pestañas.
En planta baja rearmaron el sillón de tres plazas. El autómata les mantuvo la puerta abierta y lo sacaron a la calle. Félix iba adelante. Entre sus manos y la base de madera había puesto una remera vieja. Danilo, en cambio, en la parte de atrás sentía que se le estaban por cortar los dedos.
–Pará, pará –le dijo a Félix–, me está matando.
Estacionaron en un círculo de sombra que bajaba de un jacarandá. El resto de la vereda brillaba por los rayos de sol del mediodía. Habían avanzado una cuadra. Danilo aprovechó el parate y cruzó a comprar una botella de agua mineral. Por la calle no pasaban autos ni colectivos. Mientras esperaba, Félix se sacó la remera blanca. Durante el verano se le había caído la piel de la espalda y de los hombros. En el omóplato izquierdo apenas se distinguía la descolorida águila Azteca. Félix había sido el primero de los amigos del secundario en tatuarse. Estaban en tercer año. Una tarde, después de Educación Física, Danilo lo acompañó a un local de la galería Zappa de Lomas. El sonido de las agujas era ensordecedor. Félix inclinó el cuerpo sobre el respaldo de una silla forrada con cuero marrón. Un hilo de sangre le bajó por la columna vertebral. Danilo le veía la cara por un espejo colgado en uno de los ángulos superiores. Félix, inmutable, sonreía con los ojos cerrados.
–Seguimos –preguntó Danilo pasándole la botella de agua helada. Félix le dio un largo trago y se la devolvió. Danilo se sacó la gorra de visera roja, la llenó de agua como si fuese un recipiente y se la volvió a poner. Un temblor le recorrió el cuerpo. La remera celeste estaba empapada. La bermuda de jean apenas se salpicó con unas gotas en el muslo derecho. Luego Danilo levantó la parte de atrás del sillón. Con Félix adelante, continuaron la caminata hacia la estación de Temperley.
En la esquina de Espora y Cangallo los detuvo el semáforo en verde. El calor había derretido la brea del asfalto. Los dos bajaron el sillón debajo del toldo rojo de una ferretería.
–No doy más –dijo Danilo.
–Comiste –preguntó Félix. Danilo, prendido al pico de la botella de agua, movió la cabeza para ambos lados–. Acá a la vuelta hay una panadería –dijo Félix–, voy a comprar facturas.
–Dale dijo Danilo–. Que no sean de azúcar impalpable ni de hojaldre.
Cuando Félix volvió con la bolsa de papel en la mano, encontró a Danilo sentado en el sillón, con las piernas cruzadas, leyendo el diario que le había comprado al chico que hace el reparto en bicicleta. Se sentó en la otra punta y agarró la revista que estaba en el almohadón del medio. Danilo sacó de la bolsa de papel un vigilante azucarado. Se torció hacia adelante para que las migas cayeran en la vereda. El 79 pasó a toda velocidad a menos de un metro de su nariz. Danilo se recostó en el respaldo y buscó un churro con dulce de leche.
–Están buenos –dijo Félix con la boca llena–. Pasame el agua y arranquemos.
Cuando el semáforo cambió a rojo cruzaron la avenida Espora. Danilo iba adelante y Félix atrás. Continuaron por Cangallo, rodeados de casas bajas con pequeños jardines en el frente. La botella de agua vacía saltaba de almohadón en almohadón cuando aceleraban el paso. Dos páginas del diario se volaron al llegar a Solís. Pese a notarlo, ninguno amagó a buscarlas.
La boletería del lado oeste estaba cerrada. Para llegar al andén 2, por donde pasa el tren rumbo a Yrigoyen, debían cruzar el puente. Se detuvieron en la base de la escalera.
–Va a estar complicado –dijo Danilo.
–Ni lo pensemos –dijo Félix, con un pie en el primer escalón.
Danilo levantó la punta izquierda del sillón de pana roja. Lo posicionó en horizontal, con el frente apuntando hacia la escalera. Félix agarró el costado derecho. Sin pronunciar una palabra subieron cuarenta y tres escalones hasta la cima del puente. Lo atravesaron de punta a punta. Por debajo pasó un tren eléctrico rumbo a Ezeiza. Escucharon el traquetear en las vías. Félix se acordó de la vez que Danilo, sentado en su cama con la guitarra cruzándole el cuerpo, le pidió que lo acompañe con una base de blues. Tenía un tema nuevo para la banda. Lo quería tocar en el asalto de Eliana. Félix, que estaba aprendiendo los primeros acordes, lo miró con el ceño fruncido. Danilo empezó a rasguear las cuerdas. Mientras tocaba miró las manos quietas de Félix en el mástil. No es difícil, le dijo, escuchá, es como el andar del tren.
Las puertas de los vagones se abrieron todas al mismo tiempo. Danilo y Félix entraron el sillón al furgón. Lo ubicaron en el lado izquierdo, donde sólo colgaban dos mountain bike. En el lado derecho había una bicicleta por cada gancho del porta equipaje.
–No era que no viajaba nadie –preguntó Danilo, mientras se sentaba.
Félix le tiró la remera vieja en la cara. Danilo sintió el olor a grasa que cargaba la tela y se la devolvió. Un hombre con una heladera de telgopor, apoyada en el hombro, avanzó vendiendo helados por el pasillo. Félix sintió en la cara una ráfaga de viento caliente que entraba por la ventanilla.
–Dame dos de agua –le dijo al heladero.
Antes de sacarle los envoltorios a los helados, desparramaron las hojas de los Clasificados sobre la pana roja. Un hombre de rulos rubios que vendía “candados irrompibles”, movió la cabeza, molesto, al verlos chupando los helados como si estuviesen en el living de su casa. Ninguno se percató. Ambos tenían la mirada clavada en la ventanilla de enfrente.
En Banfield subieron más pasajeros. Un viejo con boina azul, que venía de buscar asiento en el otro vagón, separó las hojas del almohadón del medio y se sentó. De su camisa celeste salía olor a humedad. Danilo se recostó en el respaldo. Mirando a su amigo, por detrás de la nuca del viejo, levantó las cejas. Félix sonrió. Y se volcó hacia el apoya brazos, para no rozar con la pierna la gabardina del pantalón gris del viejo.
Al pasar Escalada el viejo se adormeció con la boca abierta. Danilo sintió el peso de la cabeza sobre su hombro. De un tirón levantó el brazo para que se despertara. No funcionó. El viejo rebotó contra el respaldo del sillón y volvió a apoyarse en el hombro como si fuese una almohada. Félix se inclinó para sacudirlo. Pero en ese momento vio subir al tren a una mujer de labios gruesos alzando a una beba y dándole la mano a un nene con la camiseta granate de Lanús.
–Señora -dijo Félix levantándose del sillón–. Siéntese.
La mujer se ubicó al lado del viejo, que se estaba incorporando al escuchar el llanto de la beba. El nene con la camiseta granate se agarró del brazo derecho del sillón. Danilo lo observaba. Lo había visto con un alfajor y le preocupaba que tuviera las manos sucias. Esperó que la madre le llamara la atención. Pero la mujer se estaba ocupando de la beba. Se había bajado una tira de la musculosa verde, y con la teta le tapaba el llanto.
Qué tetas, pensó Félix mirándola desde la otra punta. Las tetas grandes le hacían acordar a la abuela de Danilo. Los sábados, cuando volvían de jugar en la liga de fútbol infantil, se quedaban a dormir en su casa. Después de la cena, ella les proyectaba diapositivas de los viajes que había hecho con su marido. Siempre les mostraba las que tenía dentro de la caja azul. Nunca las de la caja verde. Una noche, mientras la abuela se bañaba, Félix le hizo patita a Danilo, y bajó la caja verde de arriba del placard. Cuando la abuela se fue a dormir, armaron el proyector en la pieza. En la primera imagen aparecía una chica, no mayor a veinte años, tomando sol sobre una roca. En la segunda, estaba la misma chica sobre la roca, pero sin la malla roja. Esa imagen la dejaron un rato largo. Eran las primeras tetas que veían. Félix se acercó a la pared y tocó una teta con la mano. Danilo se agarraba la panza de la risa. Luego Félix se agachó y pasó la lengua por los pezones. Danilo lo siguió. Ambos sentían que el pito les crecía. Félix se bajó los pantalones y empezó a masturbarse. Danilo iba a imitarlo. Pero se detuvo al escuchar un ruido en la cocina. En cambio Félix continuó. Hasta que un chorro blancuzco saltó de su pito y se plasmó sobre una pierna de la chica. Enseguida apagaron el proyector y prendieron el velador. Sobre la pared blanca brillaba la mancha del tamaño de un dedo. Félix intentó limpiarla con una remera. Pero no pudo. La mancha permaneció en la pared durante años, como una cicatriz.
Félix apartó la mirada del escote, cuando la mujer se acomodó la tira de la musculosa. El vagón estaba colmado de bicicletas y había algunos carros con bolsones de tela. Danilo agitó el brazo para que Félix se le acercara. El tren estaba por arribar a la estación Darío y Maxi. Faltaba sólo una para llegar.
–Maestro –le dijo Danilo al viejo– el asiento se baja en la próxima.
El viejo miró a Félix agarrando una punta del sillón y se levantó de un salto, como si no recordara donde se había dormido. Se alisó la camisa con las manos, y caminó hasta encontrar un hueco en el pasillo.
La mujer acomodó a la beba en sus brazos y se levantó del sillón.
–Nosotros también bajamos –dijo bajito.
El tren atravesó el Riachuelo por arriba del puente. El olor a perro muerto entraba por las ventanillas.
–Nos vas a tener que ayudar –le dijo Félix palmeándole el hombro al nene con la camiseta granate.
El nene avanzó por el pasillo, haciendo señas con las manos para que los pasajeros se corrieran. Ninguno movió un pie.
–Tené la puerta –le gritó su mamá cuando el tren estacionó. El nene se escurrió entre los cuerpos y las ruedas de las bicicletas. Antes de que la puerta se cerrara, la detuvo con las manos. Danilo y Félix intentaron arremeter con el sillón por el pasillo. Pero las bicicletas y los carros interrumpían el paso.
–Dejen bajar –gritó Danilo.
–Permiso, permiso –gritó la mujer, encarando de costado con la beba en brazos. Danilo y Félix la siguieron como si fuese una ambulancia que les abría paso. La mujer logró salir al andén. En cambio ellos rebotaron contra la puerta. El espacio que había entre las dos hojas era inferior al ancho del sillón.
–¡Giralo! –dijo Danilo.
Félix lo dio vuelta. El primer tramo del sillón salió sin dificultades. Pero en la mitad, al nene se le zafó la puerta y el sillón quedó atorado.
–Saquen eso, así arranca –gritó alguien desde el pasillo.
El tren estaba parado. La única puerta que estaba abierta era la que tenía al sillón atrapado. Félix volvió a empujar. Escuchó crack. Se detuvo. La pana roja del respaldo se había cortado. Danilo vio la rajadura y pateó con fuerza la puerta.
El guarda, que estaba caminando por el andén, le hizo una seña al maquinista que asomaba la cabeza por la ventanilla. De repente las puertas se abrieron. Félix y Danilo salieron tambaleando con el sillón en alto. Y lo apoyaron debajo del tinglado. Bajo la sombra.
Cuando se sentaron en el sillón de pana roja, el tren arrancó rumbo a Constitución.
–Qué hora es –preguntó Danilo poniéndose la mano como visera. Había perdido la gorra en el tren, y el sol parecía no aflojar.
Félix le señaló el reloj redondo colgado en el techo del andén.
–Ya deben estar en Tigre –dijo Danilo–. Sigamos.
Félix agarró el sillón por delante y Danilo por detrás. Con cuidado bajaron los escalones del túnel angosto. Una correntada de viento fresco los recibió en el hall de la estación. Iban despacio. El techo alto y cóncavo amplificaba sus pasos.
–No lo bajes –dijo Danilo, cuando Félix amagó a estacionarse en el último metro de sombra–. Agarrá para la derecha.
La casa de la abuela de Danilo quedaba en San Antonio 1024. En el cielo no había una nube. A paso lento caminaron dos cuadras por el empedrado de Villarino. Las hileras de tilos a los costados amortiguaban los fucilazos del sol. Las casas estaban con las persianas y las puertas cerradas. El único movimiento que se cruzaron en el recorrido fue un perro que se acercó a olfatear el sillón y se marchó en dirección contraria. Al llegar a San Antonio, hicieron unos pocos metros hacia la casa de la abuela. Apoyaron el sillón en la vereda. Danilo volvió a ver la rajadura y se mordió los labios.
–Qué inventamos –preguntó.
–No es grande –dijo Félix– quizá ni la vea.
Danilo abrió la puerta. La casa estaba oscura, olía a encierro. Volvieron a levantar el sillón y caminaron hasta el living. Con cuidado lo apoyaron encima de la marca rectangular que durante más de treinta años había calado el sillón en el parquet. Félix abrió la ventana y levantó la persiana. La dejó a media asta, como si estuvieran de duelo. Los pocos rayos de sol que atravesaban las cortinas blancas alumbraban el polvo y la pelusa en el suelo. Félix fue a buscar una escoba al lavadero. Danilo se sentó en una de las puntas del sillón. Sacó el atado de cigarrillos aplastado que tenía en el bolsillo trasero de la bermuda y prendió uno. Antes de apagarlo prendió otro. Le dio una pitada larga. Y miró fijo la pared blanca de enfrente, mientras pensaba en qué historia inventarle a su abuela cuando viera rota la pana roja del sillón.