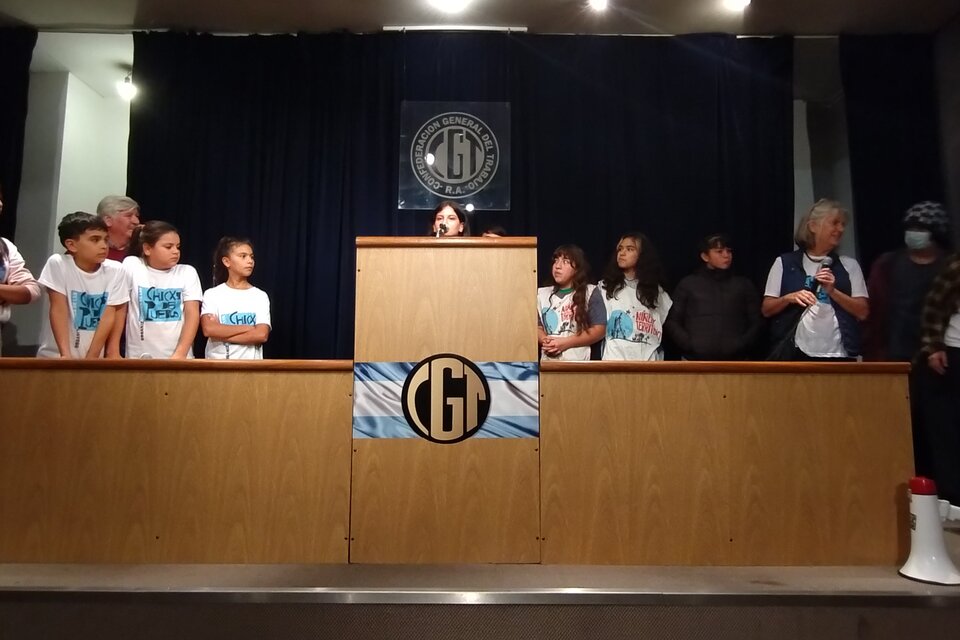Es domingo. El Égar aminora el Makara, su moto, y cruza la tranquera que hace de entrada a la casa del bajista en la periferia de Atopia, en su misma zona oeste de Villa Mándrax pero del lado “bueno” de las vías del tren. Un olorcito a carnes rojas asadas le llega desde más allá de la tranquera, y él lo sigue por sobre el césped, que se mantiene verde a pesar del fuerte sol. Transmite una gallarda dignidad de dueño de casa la imagen del bajista de Nigredo, al sol del mediodía, en bermudas, musculosa y ojotas en el amplio terreno de su casa suburbana. Mientras se le acerca, el Égar ve cómo para de asar y descansa, acodado en la mesada de granito junto al parrillero de ladrillos que ellos mismos levantaron. Lo ve flexionar una pierna, con la planta del pie contra el muro. Tiene el otro pie bien afirmado en el césped. Sus piernas hacen un 4, como las patitas de un tero, pero con más masa. Con la mano herida –envuelta la muñeca en una muñequera de cuero que ya no es un mero adorno– sostiene una lata de cerveza color bronce y con la otra, un atizador de fierro que parece un cetro. Su cabeza está protegida del sol por una gorra con visera, forrada en seda dorada, con dibujos bordados en hilos negros e incrustaciones de mini diamantes y rubíes de fantasía, donde los rayos solares centellean a la vez que resplandecen en la seda, como si la gorra fuese una corona de la que sobresalen unos rulos cobrizos, ya un poco canosos, herencia de su linaje irlandés.
-Eeeey, Guille… ¿Cómo andamio? ¿Todo viento?
-Viento en popa. Los solos que me mandaste son lo más. ¿Él, cómo está?
-Como siempre. Ese barra ene... sin novedad.
El Celta abre y cierra los dedos de la mano izquierda; toca en el aire un riff sobre un mango invisible. El accidente lo rompió en donde más le dolía. El traumatólogo unió con piezas de titanio los huesos quebrados para que suelden, dejándole unas cicatrices que parecen signaturas de líneas ferroviarias en un mapa rutero. Horas de rehabilitación y de digitación no le devolvieron todavía ni la fuerza ni la velocidad ni la precisión que hacían de él lo que era: “la mano izquierda de Dios”, la estructura ósea de la mole de sonido Nigredo. Esa zurda sagrada cumplió la función instintiva de proteger la cabeza.
El Celta suena lejos, como con reverb. El Égar se sirve un vaso de vino tinto. Para olvidar. Rumia las palabras que le dijo a la Pitonisa: manipuladora, chupacirios…
-Voy incorporando las grabaciones a la memoria. Ya pronto el programa va a aprender a tocar como Mázinger. Pero lo que tenemos que hacer es sacarlo de ahí una tarde y encerrarnos todos en el estudio y sentarlo con una viola de verdad, pedales, sonido, equipo y grabar, loco. Hacemos otro disco. Después vemos quién toca en vivo.
El Égar busca la sombra y le pregunta si no tiene calor al rayo del sol, al lado del fuego, con esa gorra. Interviene desde lejos la esposa sueca del Celta, alias La Sueca.
-Él es así -grita. -Suda y toma. Se deshidrata y se hidrata. El ciclo del agua.
La Sueca no puede acercarse porque está aferrada con las dos manos a las fauces de un inmenso perro de largo pelaje dorado: la carta de La Fuerza. El perro se agita; la mujer en malla y pareo sacude su cabellera vikinga y maldice en un extraño idioma lleno de consonantes. “¡Greta!”, grita el Celta. No está llamando a la mujer sino al animal, que es una perra a la que Güdrun, la mujer, le está administrando una dosis de píldoras anticonceptivas porque se resiste a esterilizarla; ella venera la naturaleza. Los brazos fuertes de Güdrun, acostumbrados a batir los parches en su propia banda con el Celta, triunfan sobre Greta; no habrá perritos por ahora. El animal sale al galope y ella sin saludar siquiera se acerca y les comenta, con su extraño acento: “Hace calor”.
-¡Tenés que ver cómo está tocando Guille! -agrega Güdrun.
-Ah, no te conté, ¡volvimos a ensayar con Baron Samedi!
-Pero eso no es metal. Es… ¿qué? ¿punk jazz?
-Ponele… ¿y la Pitu?
Al Égar lo ha tomado una nube negra de amargura que se le antoja eterna.
-No sé.
Y oye o cree oír, a lo lejos, un tintinear de plata.
La Sueca no saluda; entra in medias res. O saluda cuando quiere:
-¡Pitu! ¡Bienvenida, Pitu, Pitón, Pitonisa! ¿Trajiste las cartas?
-Están en el auto, con la torta y el mate. Después de la pileta las busco.
-¿Viniste con Jessica?
-Ay, no, la Yesi se “instaló” de una amiga. Después te cuento. ¿Y Milton?
-Este domingo le toca almuerzo en lo de su mamá.
El Égar la ve llegar a Claudia, con su vestido de algodón blanco estampado en flores rojas, y admira su paso por el césped soleado entre las flores con ese vestido de verano que a él tanto le gusta porque resalta sus formas, rotundas y hermosas. “Lástima que sea tan boluda”, piensa con bronca, sin dejar de amarla. Volver a verla después de cuatro días lo termina de hundir en la tristeza y le aviva el rencor. Y recién ahora se da cuenta de que está triste. Es como si despertara de un letargo y volviera a hundirse en él. Ella no lo mira. No es que no lo vea, sino que no lo mira. El Égar aborrece su cobardía. No sabe cuánto tiempo hace que el Celta trajo la tablita con fetas gruesas de salamín picado fino, queso de cáscara colorada en dados y los primeros chorizos y morcillas que van saliendo del fuego rumbo a la mesa instalada en la galería, y no bajo el mismísimo rayo del sol como pretendía la Sueca, ávida de vitamina D y harta de luz rasante boreal. El Égar remueve la sangre oscura de cerdo con un trozo de pan, traga sorbos de vino blanco con hielo de un vaso de metal y les tira unas entrañas a Greta y a Crowley, “el cabezón”, el inmenso gato negro de la casa.
Los dueños de casa no paran de hablar de Baron Samedi, el proyecto paralelo del Celta y La Sueca con una pareja amiga: un saxofonista y una cantante, haitianos ambos.
-¿Se sabe algo de los padres y el hermano de la Rocka? ¿Cómo están?
Siempre es Claudia la que marca la cancha, piensa el Égar. Les marca -escucha el Égar mientras da cuenta del tercer pedazo de vacío con ensalada de lechuga, tomate y cebolla cruda- que están haciendo como si Nigredo siempre hubieran sido este dúo: el Celta y él. Y no es así. Falta el batero. Faltan dos integrantes, y uno está vivo. Claudia tiró la pregunta y el silencio cundió en la mesa de madera en la galería. Un padre y una madre perdieron un hijo. Un hermano perdió un hermano. El fandom mandó cartas para todos. Pero ellos mismos ya no se esfuerzan en llevarles consuelo, y cuántos días hace que ninguno de ellos está cerca, yendo como al comienzo a preguntarles si necesitan algo, dándoles aunque sea un abrazo, les reprocha Claudia desde su soberbia infinita de persona virtuosa, mensajera del Barba mismísimo. El Égar se siente cada vez peor. Le acomete la furia: una furia sorda que (él lo sabe) es su talón de Aquiles como mago.
-Y vos, ¿qué te metés, Pitu? Si sos tan creyente en el destino, ¿por qué no nos hiciste una tirada de cartas cuando nos estábamos por subir a esa combi maldita?
Claudia finge no oírlo, se dirige al Celta y les martilla otro clavo:
-Che, el geriátrico es de puertas abiertas, ¿no? Lo hubiéramos traído... Sí, Guille, a Mázinger. Ya que te deprime tanto ese lugar donde él está: ya que a vos y a Güdrun les hace mal ir ahí. Ya que tanto les importa mantener una vibración alta…
-¡Basta, Pitu! ¡Si sabés que no puede salir, que si lo largan se nos pierde!
-Dejala que hable, Edgar, no la reprimas. Que diga lo que tiene para decir…
Y entonces brota ígneo el fuego del dragón, la voz fogosa del Égar:
-¡No la soporto más! ¡No soporto más esta farsa de que no pasa nada y que está todo bien! ¡Y no puedo creer que gente inteligente se coma las mentiras de la gilada!
Los otros tres se miran, sorprendidos, sin entender bien todavía de qué habla.
-Todos los días, toddoss los santos días me cruzo Atopia entera para no dejarlo solo en ese infierno. ¿Y ahora soy yo el que lo abandona y no lo trae? ¿Para qué, para que se pierda? ¿Para qué, Celta, para qué? ¡Si lo vas a reemplazar por una máquina!
-No, no es un reemplazo… es él mismo, en versión digital -corrige Guille.
-¿Y me venís a decir, Pitu, que provoqué la ruina de mi banda por jugar con diablitos? -sigue el dragón vomitando fuego, sin oírlo-. -No, no hay un sistema que nos explota y camioneros mal dormidos y mal pagos que van sueltos por las rutas, no, ni ahí, la culpa la tenemos los metaleros satánicos que tocamos el trino del Diablo de Paganini, evocamos demonios y firmamos los contratos discográficos con sangreeeee!
-Cortala, Edgar Alan. Nadie te dio derecho a gritarnos así.
-Tiene razón la Pitu. El líder de Nigredo tendría que ser yo, que llevo el riff…
-Que llevabas, Celta. Que llevabas. Ahora te me volviste manco y careta…
-Ey, ¿vos chocaste la combi y ahora me bardeás por mi discapacidad?
-Ah, ¡ha visto que la culpa la tengo yo! ¡Encima de mago negro, pelotudo!
-Todo eso lo decís vos, amor… ¡dejá de paranoiquear, no te acusamos de nada!
-¡Ay, ahora la conchuda niega todo! ¡El miércoles me echaste de tu casa por brujo, qué amor ni qué amor! ¡La Inquisición sos vos! ¡Prendeme fuego, si sos macho!
-No les permito -salta regia la Sueca. -Esta es mi casa. Ya mismo, se van.
-Ey, el ustedes no me incluye, ¿no? -inquiere el Celta, no sin ironía, mientras los invitados salen cada cual por su lado en su vehículo y un sol de tarde reluce divino para nadie –para nadie excepto para Greta y Crowley, que se las disputan jugando entre ellos– sobre las sobras de vacío y salamín en las que revolotean las moscas, y sobre el agua fresca de la pileta, donde unos alguaciles vagan errantes como ánimas olvidadas.