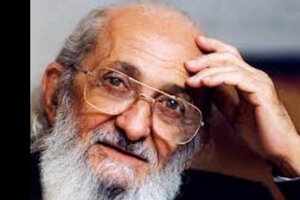Es una noche ventosa, aunque más allá de los tilos brille una luna gigante, perfecta, de almanaque. Raro, lo del viento y la luna, juntos, al mismo tiempo, acá en La Plata.
Encorvado, pringoso, agitado, calzado con alpargatas negras de veinte pesos e inseguro entre raíces tramposas, Merlini es una sombra levitando en los bordes de un bosque desolado. Decidido a concretar su plan, se desliza en sentido contrario a las luces de la avenida 60 con una mano en el aire y la otra sosteniendo el metro cuarenta de soga de hilo azul con la que ha decidido interrumpir la circulación de aire en sus pulmones.
Merlini camina despacio, pisando algo de yesca, hojas secas de tilos, robles, eucaliptos y sobre todo el pasto empapado que genera el rocío de la noche. La escenografía lo lleva a pensar en lo bueno que sería que en ese mismo instante nevara un poco. Si eso ocurriera, conjetura, podría dejar las huellas de sus pisadas.
A medida que se acerca a su destino, percibe que el miedo psicológico va desapareciendo para dejarle lugar al miedo físico. ¿Dolerá? ¿Me quedará alguna marca?, divaga Merlini luego de dejar de fantasear en la posibilidad de un bosque blanco, un deseo que se corta cuando en lugar de copos de nieve empiezan a lloverle imágenes de gente que conoció en sus tres décadas de vida. Novias, amigos, familiares en un corto de tres minutos y en un paupérrimo montaje. Novias, amigos, familiares, fundidos en una misma escena, en un único rostro al mejor estilo Duchamp. Y entre la catarata de rostros, Merlini encuentra un detalle curioso: la cara de Margaret Thatcher. ¿Cómo llegó Margaret Hilda Roberts, “la Thatcher”, hasta ahí? ¿Qué hacía escondida la Dama de Hierro en su inconsciente? ¿Cómo se coló hasta ahí adentro? No puede creer que a segundos de morir se haga semejante pregunta. Sin la posibilidad de hacer un diagnóstico serio y tranquilo de esa invasión simbólica, Merlini ve cómo aumentan los temblores de sus dedos. La rapidez con la que se suceden las caras hace que se olvide prontamente de semejante incertidumbre y de la mirada animal que se esconde detrás de los párpados de la ex primera ministra británica.
Atraído por un reflejo lejano, se desvía del camino hacia el estadio y se acerca al Lago del Bosque. Empieza a bordear el famoso espejo de agua, caldo de cultivo de sedientos ejércitos de mosquitos; putrefacto charco artificial al que algunas mentes excitadas adoptan, de vez en cuando, como dispositivo para concretar el suicidio. Esa masa de agua fue inaugurada el 8 de diciembre de 1904. Algunos rumores sugieren que por aquellos tiempos se la conocía como la “Laguna de los Locos”, debido a que habría sido cavada por los internos de un neuropsiquiátrico de la región, de cuando el sueño iluminista y gregario de una ciudad racional aún se creía posible. Del día de la inauguración de este espejismo urbano, un diario de la época publicó las siguientes líneas: “Muchas familias recorrieron los caminitos que circundan la masa líquida en que se reflejan poéticamente los árboles vecinos. La curiosidad se reflejaba en tantos ojos bellísimos que miraban y remiraban los preparativos de la inauguración oficial. Iluminados espléndidamente los contornos del lago, luciendo el gran arco de entrada al bosque el millar de lamparitas recién colocado, salpicados los alrededores de la nueva obra de embellecimiento con muchos atractivos que más la adornan. Todo se ha tenido en cuenta para entretener a los grandes y para alegrar a los pequeñuelos”.
Varias décadas más tarde, o sea, esta misma noche, Merlini encuentra en el Lago del Bosque otro tipo de posibilidades. Y si bien por unos segundos coteja la posibilidad real de descalzarse, quitarse la remera y caminar hacia sus profundidades hasta que ya no haga pie; hasta que un primer, segundo, tercer sorbo le ahoguen los pulmones y la expulsión de agua pesada en forma de vómito violento choque con el agua pesada que se dirige hacia sus pulmones, el temor sensato a que alguien lo vea o lo escuche chapotear desde lejos y no le permita concluir la tarea, lo lleva a desistir de la idea. Además, la imposibilidad de saber desde dónde vienen esas burbujas lentas que está observando en este preciso instante, son detalles que llevan a Merlini a descartar lo del chapuzón final. Porque una cosa es el corte abrupto que propina una buena Beretta 9mm, el balcón de un quinto o sexto piso o bien la soga propiamente dicha. Y otra cosa, harto distinta, es la letanía que podría provocar la inmersión en las fétidas aguas turbias de ese charco.
Merlini se aleja del borde entusiasmado, casi feliz, sabiendo que tiene planes más originales del otro lado, en las propias entrañas de la cancha de su club. Al darse vuelta, no podrá ser testigo del extraño fenómeno que acaba de suceder en ese inmenso fragmento de cielo abierto que cubre el Lago del Bosque.
A pasos del anfiteatro abandonado y frente al Museo de Ciencias Naturales, se cruza con un par de juegos para chicos. La imagen que ofrecen el tobogán y el subibaja vacíos le provoca algo cercano al miedo. Intenta reírse de sí mismo y no le sale. Los chicos de menos de siete años le dan pánico. Un terror netamente físico e inexplicable que de golpe se triplica cuando constata que una de las cuatro hamacas se está moviendo sola. Leve, muy levemente, pero se está moviendo. Si fueran dos las que se movieran, entonces Merlini concluiría que se trata de una pareja dando vueltas por ahí. O ladrones. O policías de rondín. El hecho que de cuatro hamacas se mueva sólo una, desecha la posibilidad de que sea la natural mano del viento. Confundido, piensa en regresar a la seguridad de su cama de resortes. Pero el hallazgo de una cabeza de bronce casi suspendida en el aire logra que vuelva a interesarse por fenómenos o circunstancias mucho más terrenales y mucho más lógicas.
Al ubicarse frente al monolito, Merlini se entera de que se trata de Francisco López Merino. En la placa de mármol blanco se lee: “En el día buscó la noche”, frase que alude a la mañana del 22 de mayo de 1928. Ese día, López Merino se quitó la vida en uno de los baños del Jockey Club. Tenía 23 años. Antes de volarse lo que el vulgo denomina “caramelera”, López Merino había soltado la idea de que en La Plata se podía vivir una suerte de domingo eterno, pensamiento de clara intención poética que la actual explosión demográfica se ha encargado de dilapidar por donde se lo mire.
Uno de los amigos más cercanos al poeta platense fue Jorge Luis Borges. En el poemario Elogio de la sombra (Emecé, 1969), Borges escribió un segundo réquiem a López Merino –el anterior había sido en 1929: (…) En la hora fijada, subirá por unos escalones de mármol. (Esto perdurará en la memoria de otros). Bajará al lavatorio; en el piso ajedrezado el agua borrará muy pronto la sangre. El espejo lo aguarda. Se alisará el pelo, se ajustará el nudo de la corbata (siempre fue un poco dandy, como cuadra a un joven poeta) y tratará de imaginar que el otro, el de cristal, ejecuta los actos y que él, su doble, los repite. La mano no le temblará cuando ocurra el último. Dócilmente, mágicamente, ya habrá apoyado el arma contra la sien. Así, lo creo, sucedieron las cosas.
Hipnotizado con la leyenda “En el día buscó la noche”, Merlini recuerda por qué está ahí, en mitad de un bosque desolado, apretando una cuerda de hilos azules. Dejando atrás la imposibilidad de explicar el tenue movimiento de la hamaca, retoma el camino hacia la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata con la satisfacción de aquel que sabe cómo llegar al objetivo planteado y cumplirlo. A pesar de todo, por ejemplo, del inexplicable y sutil movimiento sísmico que acaba de suceder debajo de las alpargatas de Merlini quien, por ahora, no puede prestarle atención más que a la vital necesidad de colgarse cuanto antes. De una buena vez.
Al llegar al pie de las rejas por donde –según estudios de campo previos–, va a ingresar al predio en el que desea respirar por última vez, Merlini se descubre hipando, casi de la misma manera que hipaba cuando por culpa de un gol de Gabriel Pierino Pedrazzi o Carlos “Charly” Carrió o Jorge Villazán o Roberto “Pampa” Sosa, abría tanto la boca que el aparato de ortodoncia de ocasión des-aparecía entre los tablones de madera del estadio de 60 y 118. El contraste de emociones –el gol tripero, seguido inmediatamente de la pérdida del artefacto odontológico– devenía en un llanto contenido. O más precisamente en un soliloquio lacrimógeno de disculpas entrecortadas que se interrumpía cuando el padre de Merlini, ya bajado de los festejos espasmódicos del gol, detectaba el origen de las incipientes lágrimas de su hijo y le ordenaba en un grito hitleriano que bajara de la tribuna y buscara el “coso de los dientes” entre rollos de papel, recortes cuadrados de diarios, paquetes vacíos de cigarrillos, colillas de cigarrillos, envoltorios de golosinas, vasos de coca enteros o abiertos en flor, cáscaras de maní y rastros de saliva, de otros. Merlini sabe que en toda su infancia perdió tres aparatos de ortodoncia. Esas tres ocasiones sucedieron en un mismo ámbito: la cancha de Gimnasia, en 60 y 118. El porcentaje de recuperación de cada uno de ellos es, a la fecha, del cero por ciento.