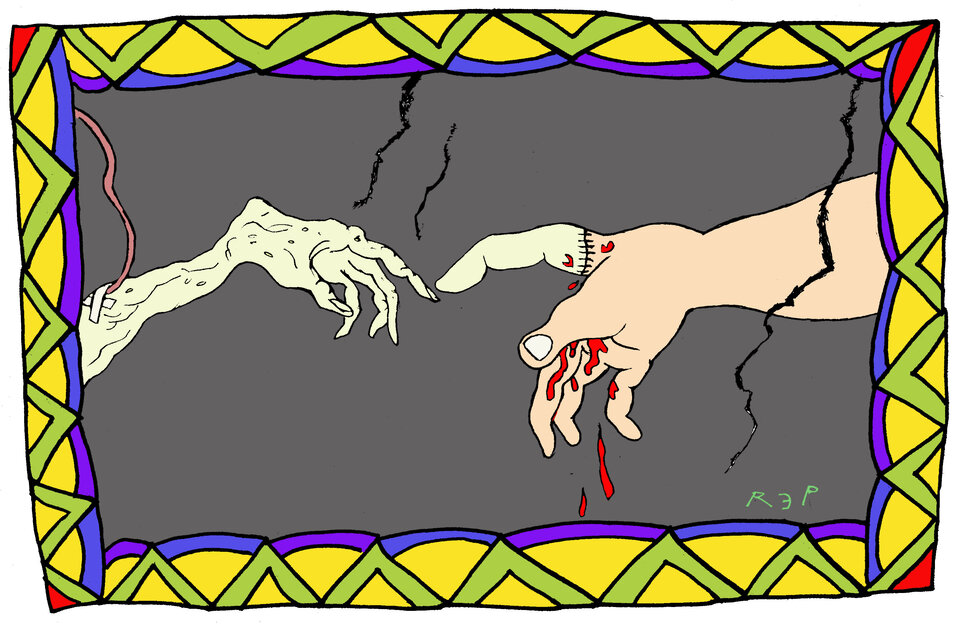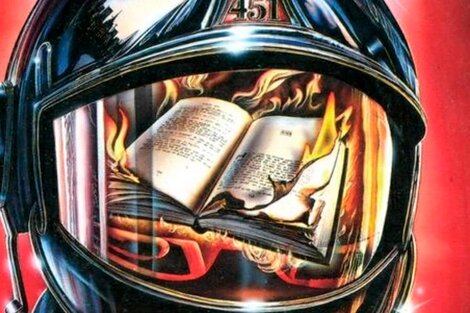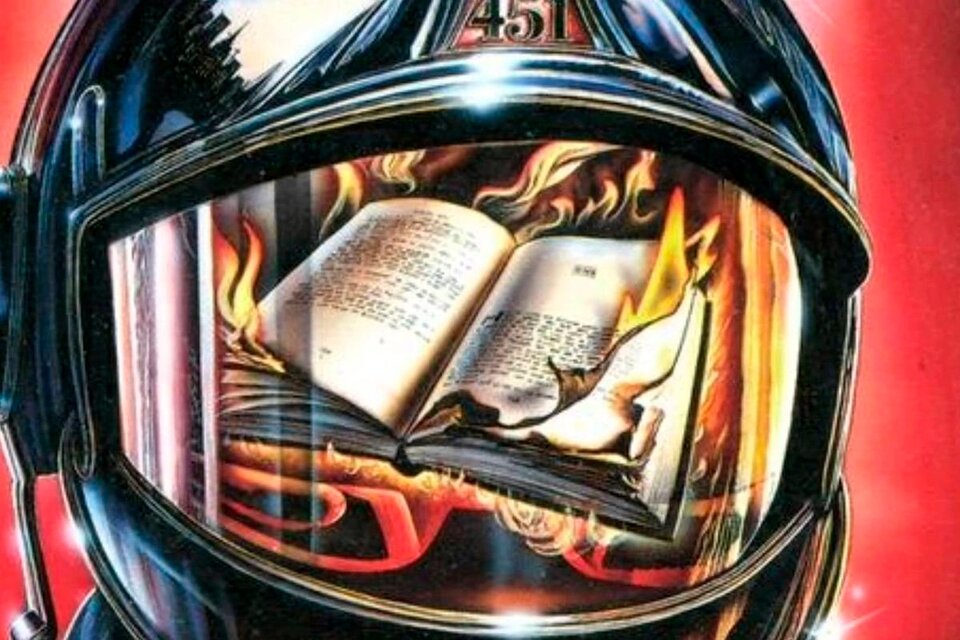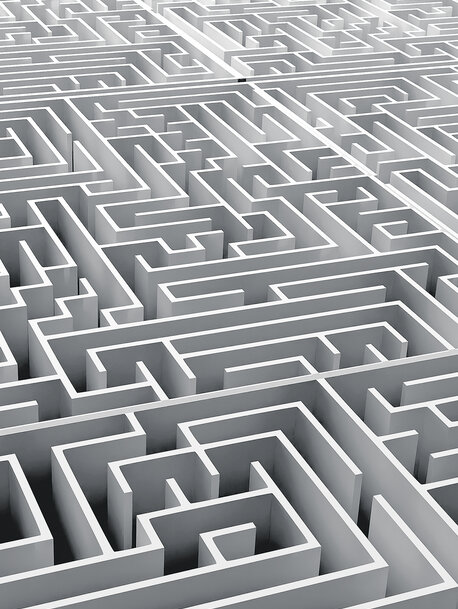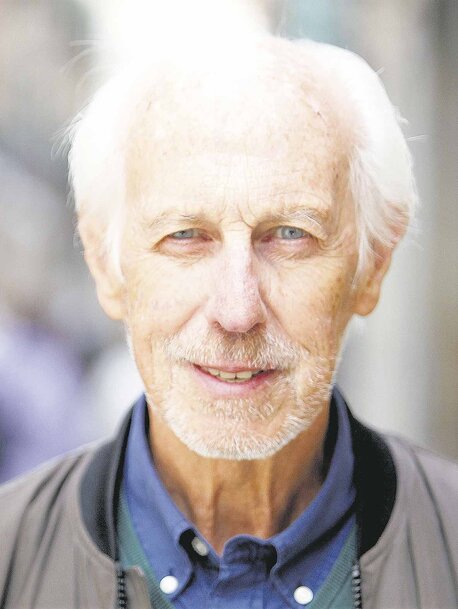El cuento por su autor
Alquilo una casa en las sierras alejada del pueblo, una zona agreste, de viejas quintas. La mía (vieron que una se apropia del lugar cuando está a gusto) tiene las prestaciones básicas, incluso le falta mantenimiento. Aclaro, para que no imaginen ningún reel alucinante y cheto. No hay vecinos, sólo plantas y bichos. Por la mañana con un café me dejo estar en el sillón de la galería, siguiendo el movimiento de un sauce viejo con el viento, los bordes de las ramas acarician el pasto y crean una música que con los días aprendo a diferenciar del resto de los sonidos. Al rato, aparece algún pájaro buscando palitos para su nido: lo sopesa con el pico dejándolo caer repetidas veces, las necesarias, para decidir si va. Si va, lo apresa con el pico –que los especialistas comparan con un cuchillo suizo– directo al nido, sin distraerse. Si lo descarta, sigue la inspección con saltos cortos sobre el pasto y en alerta, cada tanto hace girar su cabeza como una rosca. Me regocijo con la idea de que al fin y al cabo el nido es al pájaro lo que el cuento al escritor; ese palito funcional a la estructura del refugio, bien podría ser esa palabra que el escritor anda buscando, a veces una mañana entera.
Del simple dejarme estar de aquellos días de ocio y silencio, surge la matriz de este cuento.
El dedo
Los huesos de la abuela recubiertos en esa piel amarillenta y finita me llevan, sin querer, a pensar en el esqueleto del laboratorio al que en los recreos le ponemos gorros o cigarrillos. Adosado a la cama cuelga el suero y por debajo de la sábana un conducto plástico descarga una sustancia amarronada, espesa. Una oleada hirviente se desparrama dentro mío, trepa hasta mis ojos y los hace arder; me contengo, no voy a llorar. Cuando entramos a esa habitación con mi primo, la abuela le lanza una mirada a mamá que nos va empujando por la espalda, una mirada mezcla de desaprobación e impotencia; claramente no quiere que nosotros la veamos así. Es una tarde cálida de primavera, pero la habitación está en penumbras por la servilleta celeste sobre la tulipa; el olor a medicinas y alcohol es tan fuerte que se adhiere a mi cara como cuando cruzo corriendo el jardín de esa casa y me llevo puestas las telas de araña que cuelgan en la galería. La abuela renegaba con eso, salía al bajar el sol, se subía a un banquito y las sacaba con el escobillón. Acto seguido se agachaba entre las plantas de los canteros y cazaba caracoles. Te agarré, decía.
Mi primo se detiene un paso atrás, enmudece. En mí eso es esperable, me pongo bordó cuando en la mesa familiar me hacen preguntas directas, tartamudeo y mi primo salva las papas, hablando pavadas para desviar la atención; escudándome. Éramos los hermanos que no teníamos, decía la abuela y que era preferible ser primos únicos que hermanos, porque no competíamos por el amor de una madre. Lo que la abuela decía para mí tenía peso y volumen, sus palabras eran una ducha tibia y sedosa, me curaban y después de los veranos en su casa, volvía a creer en mí. Ella decía que yo era frágil y sensible, pero no de una manera despectiva como me lo hacía sentir mi madre, sino como un espejo bondadoso. Yo era así y no había nada malo en eso, decía, que definir a las personas era encerrarlas en una caja.
Por eso, que mi primo, con los doce cumplidos, quede mudo frente a la cama de la abuela, me desorienta. ¿Yo que tengo dos años menos, debo hablar? ¿Tipo película donde previo a la muerte se hablan cosas serias o pendientes? Hasta que la abuela dice, vayan vayan a jugar afuera; despegando apenas su brazo esquelético de la sábana. Eso mismo decía poco tiempo atrás, cuando jodíamos alrededor de ella, o nos veía con el celular; pero ya no es su voz; opaca, ronca, un hilo débil y suplicante.
Entonces mi primo reacciona, me agarra del brazo y salimos. El olor nos persigue por el pasillo como una maldición. No corran, grita mamá. Ahí no se corre desde que la enfermedad es la bruja de la casa. Antes de que la abuela enfermara de repente, todo relucía, cada adorno, cada frasco con especias, sus tapas recubiertas en tela floreada, el juego de cuchillos con sus mangos de madera, la campana gris tan brillante que a mí me gustaba verme la cara deformada en ella. Y el olor de esa casa, que también estaba en la ropa de la abuela cuando nos visitaba en Buenos Aires, una mezcla de sus postres y flores del jardín que ella ponía en el living, en floreros altos y transparentes. Ahora hay cajas de remedios apiladas, frascos plásticos, recetas. Solo resiste esa foto de la abuela en aerosilla con esquíes, radiante, su melena dorada, la campera roja y los brazos al cielo. Y otra, de la familia en su cumpleaños de sesenta donde soy un bebé, la abuela me sostiene, no mira a la cámara por mirarme a mí.
Esa tarde ninguno comenta lo que acabamos de ver. Nada raro, porque no compartimos intimidades. Aunque cuando salimos a la vereda, yo todavía estoy revuelto por dentro; sin saberlo, intuyo lo que sucederá: es la última vez que vemos a la abuela, va a morir en pocos días. Y algo más: esa última imagen nunca se borrará de mi memoria.
Sacamos la bici y nos ponemos a arreglarla. No sé por qué se nos ocurre eso porque la bicicleta está lo más bien. Pero cuando mi primo dice vamos a revisarla, yo la sujeto por los caños traseros donde él me lleva parado y la damos vuelta sobre el asiento. Siempre acordamos qué hacer, no porque él tenga influencia sobre mí o yo me deje llevar, es una conexión. Y si alguna vez, queremos algo distinto, repartimos para que ninguno se quede sin lo suyo. Tengo pocos amigos en Buenos Aires, asisto a un colegio selecto de chicos ricos que evapora el sueldo de mis padres. Incluso los recreos son torturantes: doy vueltas en el aula hasta último momento, voy al baño por ir, camino lo más lento posible por la galería hasta el patio donde cuando al fin llego, ya se armaron los grupos. Yo soy una pieza de rompecabezas olvidada al fondo del cajón. Así que durante las vacaciones con mi primo todo fluye, rebosante y liviano. Eso sí, al volver a Buenos Aires sufro violentos ataques de asma que me obligan a meter la cabeza dentro del freezer, en plena madrugada o sentarme en el baño a inhalar vapor; finalmente empiezo tarde las clases, lo que empeora mi situación. Esta vez es diferente, me otorgaron un permiso especial para ausentarme y le envían a mi madre la tarea; vamos a quedarnos hasta que la abuela se muera. No lo dicen así, pero yo sé.
Con las ruedas ya mirando al cielo, mi primo las hace girar desde pedal, primero lento, después rápido hasta que suelta porque la velocidad hace que el pedal gire loco, tenga vida propia. Nos causa gracia y lo hacemos varias veces, gritando de excitación. Hasta que él dice ahora vos, así yo puedo revisar. Hago lo mismo, y cuando las ruedas vuelan, mi primo, de la nada, mete un dedo en la cadena y la cadena se lo arranca casi entero. El dedo hace un arco en el aire y cae sobre la vereda como esos palitos que buscamos para el fuego, rueda y cae del cordón al agua sucia. Mi primo se mira la mano ensangrentada, sus ojos brillan de espanto. Corro, me meto en la casa y aviso.
Mi padre y el tío suben a mi primo al auto, van al hospital. Mamá sigue adentro con la abuela así que me siento en la vereda a esperar. La sangre escurrió por las vetas de las baldosas hacia la calle. La bicicleta parece una instalación abandonada, esas que mis padres contemplan tan absortos en los museos, que también me lleva a mirar. Una de esas veces, en lo que a primera vista era una colcha gigante desparramada sobre el piso, empecé a distinguir gente muerta. Más miraba más se revelaban; niños, adultos, vestidos, desnudos, en posición fetal o brazos en cruz, el dibujo de sus músculos, los detalles de sus caras.
Mamá se asoma por la ventana de la casa de la abuela y dice que entre, van a tardar. Sin darme vuelta, levanto la mano como espantando una mosca para hacerle saber que no. El vecino cortó el pasto de su vereda y dejó montoncitos húmedos, verde oscuro, el sol refracta sobre los autos. En la plaza de enfrente hay grupos de chicos, si cierro los ojos sus chillidos no se distinguen del que lanzan los pájaros. Tengo un hueco en el estómago. Si bien no soy consciente, al no estar mi primo, a mi mundo le falta una pieza imprescindible, como los goznes de una hamaca; en cualquier momento podía ser despedido al cielo y flotar junto a la basura espacial hacia la nada.
Hasta que lo veo. El dedo, en medio del agua gris que viborea hacia la alcantarilla. Me agacho cerca del cordón, podría reconocer ese dedo entre cientos, la uña crecida y mugrienta que tanto hacía renegar a la abuela. Al fin del día, ella nos mandaba a la ducha y daba indicaciones desde atrás de la puerta: refregarnos bien antes de que se vaciara el tanque. La jodíamos, empezábamos ay ay ay y cuando ella aparecía, nos matábamos de la risa, empapados, los pitos colgando, enjabonados. Al final ella también se tentaba.
El tío entra a la calle chirriando las gomas, frena y baja la ventanilla de mi lado. El dedo lo viste qué hicieron con el dedo, habla atolondrado, muerde las palabras. Tiene la frente brillante por la transpiración, la boca cuelga de la cara, abierta y muy roja. Señalo, dándome cuenta de que si frenaba pegado al cordón, lo aplasta. Traelo, dice con un gesto, la mano barriendo el aire. Me quedo inmóvil. Qué esperás, movete. El tío nunca me habla así. La única vez fue cuando nos perdimos horas en el bosque, una navidad que celebramos juntos en las sierras. Cuando aparecimos por el claro lindante a las cabañas, mi primo me llevaba abrazado por los hombros; al ver a mamá corrí a sus brazos, desconsolado de arrepentimiento y alivio. Ahí fue que el tío nos gritó, aunque le dijo cosas más duras a mi primo, que por más grande tenía que ser más sensato.
El dedo está frío. Lo sostengo con fuerza, lejos del cuerpo, mientras camino en cámara lenta consciente de cada paso hasta el auto. En la ventanilla, el tío lo envuelve con una carilina depositándolo en el asiento del acompañante. Después acelera porque nunca apagó el motor; retoma en u y se mete en contramano para evitar dar vuelta entera a la plaza, va inclinado sobre el volante como si eso ayudara a ir más rápido. El tío está divorciado de la madre de mi primo, y vive en otra ciudad, al igual que nosotros, está ahí por la abuela.
Cuando me siento en la parecita del frente, todavía tengo la sensación del dedo entre los míos y el corazón late como cuando corro. En ese momento sale mamá, apurada. Se cambió, lleva sus lentes oscuros y la llave del auto en la mano. Vamos, dice. Y que la vecina enfermera va a quedarse con la abuela mientras nosotros vamos al hospital donde operan a mi primo. Por alguna extraña razón mamá suele darme explicaciones innecesarias, y así lo hace durante el camino; con minuciosidad habla de injertos, piel putrefacta, sangre y pus. Lloro en silencio, de cara a la calle para que no se note. Las lágrimas son en parte por la abuela, pero también por mi primo; de repente tengo miedo de que sea él quien muera. Al fin y al cabo, cosas así pasan todo el tiempo. A la vez me digo que es imposible morir por un dedo. En cualquier esquina de Buenos Aires hay personas mendigando sin alguna parte de su cuerpo. Camino al club por ejemplo, un hombre sin brazos ni piernas desplaza su tronco en una silla automática y los automovilistas se estiran por la ventanilla hasta la caja que el hombre lleva donde deberían ir las piernas.
Cuando a la mañana siguiente visito a mi primo en el hospital, ya tiene su dedo. No hablamos de lo sucedido y no lo haremos nunca, pasado el tiempo, será una anécdota familiar. En la cama del hospital, él maniobra su celular con la mano sana, la otra está vendada sostenida por un pañuelo. Lo único que quiere saber cuando nos quedamos solos es si la abuela ya murió; teme que los adultos se lo oculten por estar así. Le digo que no, y que es a ella a la que no hay que contarle nada. Fue lo primero que me aclaró mamá el día anterior, ni bien volvimos a la casa y ya había oscurecido.