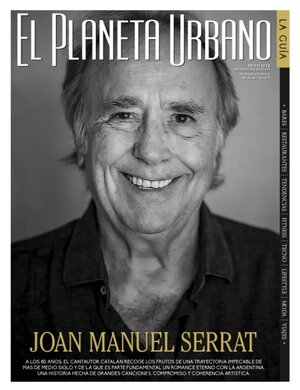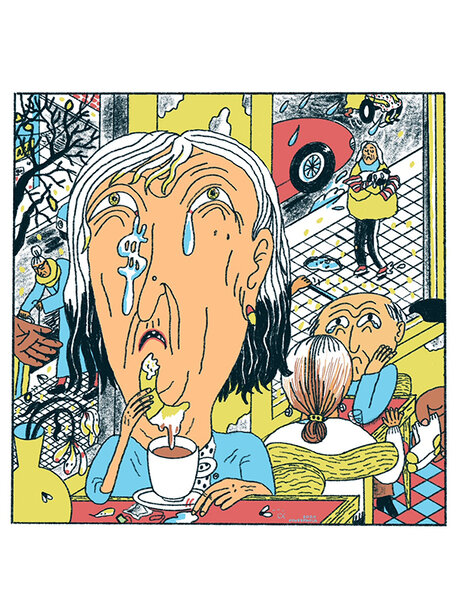Se halla en sus finales el match de ajedrez entre el exiliado Viktor Korchnoi y el ruso Boris Spassky, con ventaja de tres puntos para el primero, que considero definitiva”, me cuenta mi padre, el Capitán Soriani, en su carta con fecha 28/12/77, enviada a la prisión militar de Magdalena donde yo llevaba tres años encerrado, con una condena a diez sobre mis espaldas.
Mi padre era un entusiasta jugador de ajedrez y una de sus frustraciones conmigo fue no haber logrado que yo me interesara más allá de aprender a mover las piezas y a evitar que me dieran el famoso “jaque mate Pastor”, que consistía en quedar nocaut sobre el tablero en 3 o 4 jugadas.
El Capitán dedicaba horas a analizar las partidas de los “grandes maestros” que reproducía el diario La Nación. Desplegaba su tablero sobre la mesa del comedor y, casi en penumbras, movía las piezas y analizaba las jugadas en voz alta, “porque así fijo mejor los conceptos”, explicaba, cuando mi mamá le reprochaba esa costumbre “ridícula”. “Te pasás horas hablando solo frente al tablero, mientras yo tengo que cargar con todo lo de la casa”, completaba.
No sé si el pronóstico de mi padre se cumplió y Korchnoi ganó aquella partida. Pero sí recuerdo que se había exiliado en Holanda, huyendo de la Unión Soviética y que Spassky aún permanecía en su patria, “protegido por la KGB”, como sostenían las crónicas de La Nación.
También recuerdo el entusiasmo del Capitán con Bobby Fischer a principio de los setenta, sobre todo cuando vino a jugar al teatro San Martín contra el armenio Tigran Petrosian y, durante casi un mes, el ajedrez se adueñó de Buenos Aires. Se agotaron los tableros y las entradas para presenciar las partidas, seguidas por miles de personas en la calle Florida desde planillas gigantes que reproducían las jugadas en tiempo real. Mi padre siguió ese desafío, pero no contó con mi compañía. El desinterés por el juego y mi militancia política, que ya había comenzado, conspiraban contra su pasión.
Sólo recuerdo vagamente que ganó Fischer y que el excéntrico Bobby salió en una furiosa carrera por la calle Corrientes para evitar a los fotógrafos y al público que lo esperaba. Sus fobias y sus caprichos fueron tan famosos como su genialidad. A pesar de ello, Fischer hizo en la Argentina grandes amistades: Antonio Carrizo, el inolvidable maestro de la radio y la televisión, fanático del ajedrez, fue quien lo trajo y, junto al maestro argentino Miguel Ángel Quinteros, le enseñaron las bondades del bife de chorizo y los secretos de los mejores boliches nocturnos de Buenos Aires, donde un impasible Bobby miraba lo que ocurría a su alrededor sin probar una gota de alcohol ni conversar con las chicas que querían acercarse al ídolo.
Quinteros lo acompañó en cada visita y también a las giras por el interior del país. En una de esas excursiones, cuenta el campeón argentino a quien quiera escucharlo, Fischer se enamoró perdidamente de una joven tucumana, pero cuando sacó la cuenta de las horas que le llevaría mantener a flote esa relación, abandonó rápidamente la idea: “En diez días perdería casi treinta horas, y eso es imposible porque me desconcentraría”, le dijo a Quinteros.
En Buenos Aires, Bobby se hizo adicto a Piazzolla y conoció, también de la mano de Tony Carrizo, a Sandro, que en un encuentro privado tomó su guitarra y le cantó algunos de sus temas más famosos. “Vos sos mejor que Elvis Presley”, le dijo al Gitano, al que siguió admirando hasta el final de sus días.
Alguna de estas anécdotas me recordaba mi padre en sus visitas a la prisión de Magdalena, quien seguía reproduciendo las partidas de los grandes maestros y también jugando con algunos vecinos del barrio. En aquellos años setenta llegó a organizar un campeonato en la terraza de mi casa de la calle Yatay. Yo ya no vivía allí, pero recuerdo una tarde de sábado que llegué de visita y mi madre me atajó en la puerta. “En la terraza hay como 15 vecinos para jugar simultáneas. Tu padre está cada vez más loco y ahora ni puedo subir a colgar la ropa”, me dijo indignada. Recuerdo la cara de felicidad del Capitán cuando me vio entrar en la terraza. Dejó la partida para abrazarme y me dijo orgulloso: “Ya gané las primeras tres. Me quedan algunos rivales difíciles, pero creo que la localía me va ayudar. Quedate a cenar y esta noche festejamos”.
Aquella expresión de felicidad se repitió, en una de sus visitas a la cárcel, cuando le conté que habíamos armado tableros en hojas de cuaderno y también dibujado las fichas en papel para jugar partidas a los gritos, de celda a celda, cantando los movimientos con las claves que son conocidas por cualquiera que sepa algo de trebejos. En cada tablero se reproducían las jugadas propias y también las del adversario, y así podíamos pasar horas gritando, por ejemplo: Peón 4 Rey, o Dama 2 Alfil Rey, siempre y cuando hubiera alguna guardia tranquila que nos permitiera hacerlo. A veces las partidas duraban horas y los gritos eran constantes en el pabellón, porque lo hacíamos todos al mismo tiempo, tratando de matar las horas de esos domingos eternos.
“Menos mal que logré enseñarte algo”, me dijo mi viejo, que desde aquella tarde se dedicó a incluir en sus cartas recortes de grandes encuentros, “para que estudies a los Maestros y no te gane cualquier otario”.
Vuelvo ahora a esa carta de diciembre de 1977, en la que mi viejo termina contándome que Fillol, el arquero de nuestro querido River, “fue proclamado el jugador del año por gran mayoría (16 votos contra 4), consagrado así con toda justicia tal como yo lo he dicho desde hace mucho tiempo”.
En su despedida, el Capitán escribe: “Ya se termina otro año y falta menos para tenerte de nuevo entre nosotros y poder brindar juntos. Paciencia y coraje, hijo. Te abrazo fuerte”.
Ese brindis del que hablaba el Capitán se demoró casi siete años más. Pero tuvimos la suerte que otros compañeros no tuvieron y pudimos hacerlo en el departamento al que se habían mudado en el mismo barrio, aunque ya no teníamos una azotea para organizar campeonatos de ajedrez, ni para colgar las sábanas que se blanqueaban al sol en aquella terraza de Almagro.
* Del libro Las cartas del Capitán (Editorial Octubre).