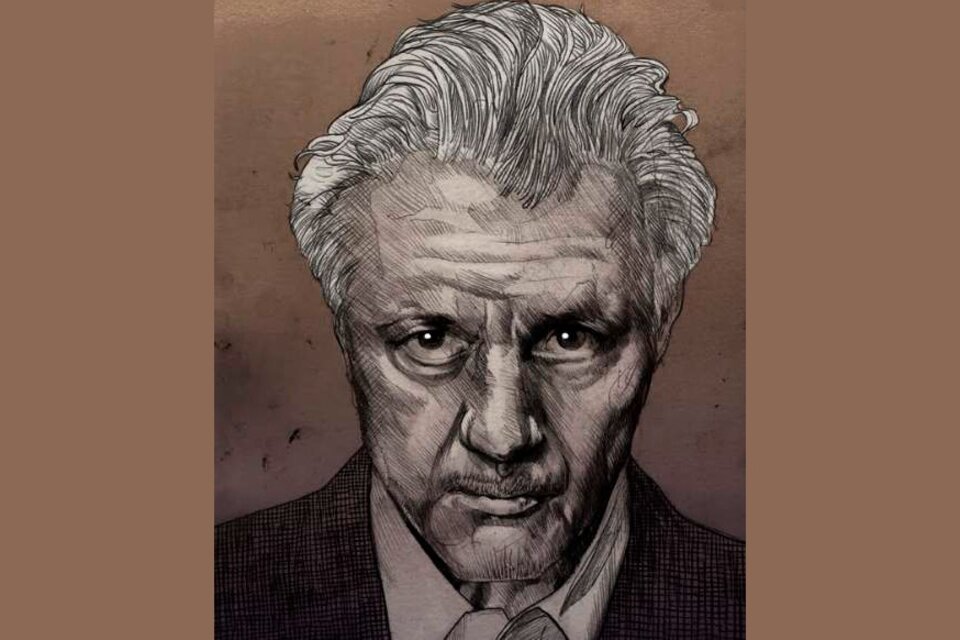UNO Rodríguez no sabe esquiar. Lo intentó alguna vez -en excursión escolar- y fue un desastre: no sólo se cayó a él sino que, además, arrastró a todos sus compañeritos pista abajo. Desde entonces, no se calza esquíes y mucho menos se sube a uno de esos asientos que te llevan montaña arriba por el sólo placer de, luego, bajar. Pero sí que busca y encuentra consuelo y premio lejos de pistas negras, en la base: al calor de novela nueva pero a la vez decimonónica cuya lectura depara la melancólica felicidad de escalar y alcanzar picos de altura.
DOS El último telesilla -novela número quince del novelista John Irving, adelanto de Reyes para Rodríguez, porque no se aguantó hasta el 6- es una suerte de muy bien asentado y reverente John Irving Museum a la vez que un desenfrenado y atractivo parque de diversiones Irvingland. Allí, nada parece quedarse quieto entre vértigo de la montaña rusa, accidentes de los autos chocadores y, sobre todo, cálidos escalofríos del tren fantasma. Y la cuasi repetición más arriba de lo de novela y novelista no es un descuido ni es redundante: porque, aquí y ahora, pocos novelistas más escritores de novelas (en el sentido clásico y decimonónico) que John Irving. Irving es por propia admisión y admiración descendiente directo de Charles "El Inimitable" Dickens. Y, sin imitarlo, Irving lo ha venido emulando a lo muy largo y ancho de libros torrenciales (ahí están lo de esa formidable racha que conformaron para más que conformarnos El mundo según Garp, El hotel New Hampshire, Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra y Oración por Owen). Libros cuya principal virtud es, justamente, la de avasallar a su lector haciéndole recordar -como a Rodríguez- lo que era aquello de dejarse arrastrar barranca abajo o ser elevado montaña arriba.
Y El último telesilla es, probablemente la más avasallante y vertiginosa entre todas sus novelas y en la que -ese último en el título sumándose a los ochenta años del autor, quien ya anunció que esa será "la última de mis largas"- apenas esconde una intención claramente totalizante que ya venía más que insinuándose en Hasta que te encuentre o Personas como yo. Pero aquí en CinemaScope y con el volumen a 11. Y en un mundo cada vez más desafinado y donde ya se llama "súper-lector" a quien lee apenas dos libros al mes, sí, hay algo en El último telesilla que recuerda un poco a aquel níveo y doble White Album de los Beatles y su intención de devorarlo todo (lo propio y lo de los demás) para luego reformularlo a la única y propia manera posible.
TRES Así, más de mil páginas y casi ocho décadas de idas y vueltas y una cruza entre greatest hits y rarities en plan all over the place y ya saben cuál puede llegar a ser uno de los escritores favoritos del frenético-elegante y colorido Wes Anderson. Así, de nuevo, pueblo pequeño de New Hampshire poblado por personajes muy particulares y lejos de toda convención (alguno de ellos de altísima baja estatura), gran ciudad iniciática y encandiladora, bizarras relaciones o no-relaciones familiares, escuelas exclusivas, referencias a sus maestros (Melville y Vonnegut entre otros, Grandes esperanzas de Dickens como manual "para emergencias" para su héroe y libro que, según Irving, "me cambió la vida cuando lo leí por primera vez a mis quince años"), accidentes bizarros (rayos y centellas, trenes descarrilados sobre vidas aún más descarriladas) y muertes ocurrentes (como la de esos esquiadores suicidas y enfermos terminales), escala en Viena (ciudad donde a esta altura ya deberían dedicarle estatua a Irving), madre más bien poco convencional (y, para algunos lectores hipersensibles, casi acosadora de su hijo) y padre ausente y cuya identidad es un misterio a develar (como lo fue el de Irving) y padrastro adorable, violencia extrema (el asesinato de otra activista feminista), el deporte como catarsis (otra vez la lucha greco-romana), proyección de reflexiones acerca del cine (se incluyen casi doscientas páginas de un guión) y lo autobiográfico y lo biográfico como combustible para la ficción, morales diatribas contra toda moralina (Reagan y su falta de consideración de la crisis del sida, las taras pedófilas de la iglesia católica y la figura de ese Trump que llevó a Irving a optar por nacionalidad canadiense y mandarse a mudar), repeticiones de mantras-slogans existenciales y, last but not least, transformaciones trans y piruetas sexuales de todo género y orgasmos ensordecedores (y, digámoslo, Irving llegó y estuvo allí como paladín defensor de la diferencia mucho antes de que esto fuese una moda y cuando suponía un peligro más que atendible de alienar a demasiados lectores conservadores y puritanos y norteamericanos). Añadir a todo lo anterior la más que atendible novedad (aunque ya aparecieron fugazmente en novelas suyas) de fantasmas que alguna vez pudieron ser dickensianos pero ahora son decididamente irvinguistas. Fantasmas cuyas cadenas son suplantadas por pañales geriátricos y que comienzan a presentarse ante el héroe luego de que este recibiese un beso más bien "cuestionable" y poco maternal.
CUATRO El narrador de todo lo anterior es el novelista ("algo así como autor de libros de aeropuerto pero de los buenos") y oscarizado guionista de cine Adam Brewster. Alguien quien -junto a esposa volátil e hijo joven- se hospedará en un hotel de Colorado que no es el Overlook de El resplandor pero que acaba produciendo casi el mismo efecto: el de reforzar el retorno de ese pasado que nunca se fue y al que se vuelve para pedirle explicaciones acerca de todas las cosas del presente que no son más que su continuación. Y, como postulaba E. M. Forster, de lo que se trata es de "tan solo conectar" hasta alcanzar uno de esos finales tan Irving donde todos parecen hacer un último saludo, arriba y abajo, desde telesilla.
Y de acuerdo: se puede apuntar aquí que Irving demanda demasiado de parte del lector (no se encuentra aquí la perfección formal y tempo dramático cuidadosamente calibrado de La última noche en Twisted River, probablemente la más redonda entre sus novelas de este siglo luego de esa perfecta primera parte de Una mujer difícil); pero también es cierto que, en sus angulosidades, El último telesilla ofrece también mucho a cambio a ese lector de Irving. Aquel que ya sabe que uno no lee a Irving sino que se precipita en él -como se precipitan los acontecimientos- y, deslizándose por pistas verdes para principiantes y negras para amantes del riesgo, también sabe que el miedo a caerse lleva con él la implícita alegría de volver a levantarse junto al más sorprendente de los instructores.
Y seguir esquiando.
CINCO Y Rodríguez no sabe esquiar pero le gusta mucho ver nevar. No puede parar de ver eso. Y en una de las páginas de El último telesilla Irving con voz de Adam postula y acaso se disculpa sin culpa con un "los escritores no pueden parar de escribir". Y Rodríguez se dice que, con Irving, los lectores no pueden parar de leer.
No pasando página sino -como si fuesen copos en caída pero que elevan- pasando páginas.
Más de mil.
Mil gracias.
Y de nuevo: Feliz libro (de Irving) nuevo.