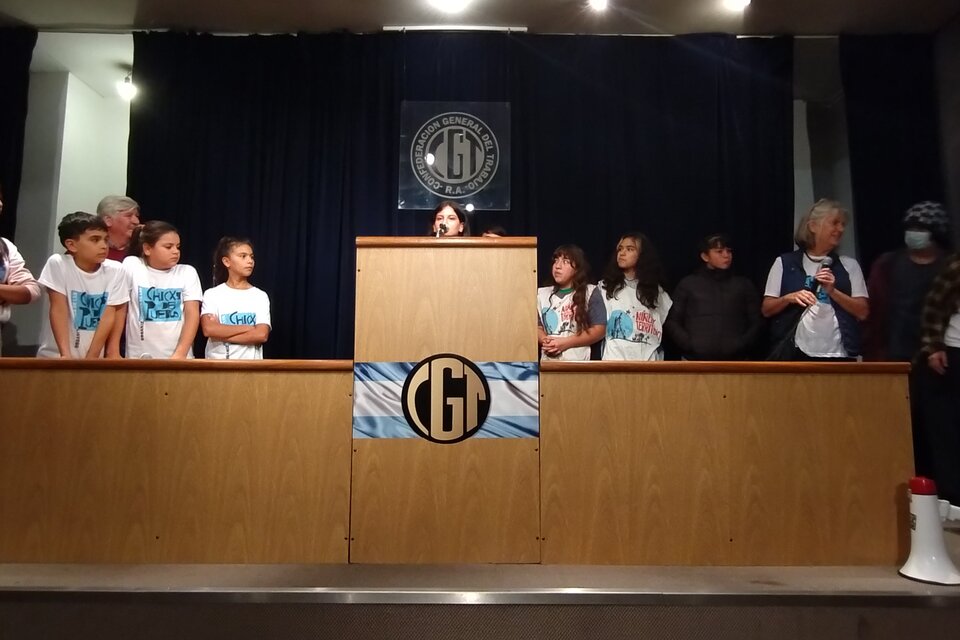En los últimos años de su vida (falleció a mediados de los noventa, a los 83 años) May Sarton escribió un poema dedicado a su amigo Bill Vaughan, un vecino de su casa de Maine que la ayudaba a resolver cuestiones prácticas: clavar una madera, desbrozar la hierba, arreglar la puerta del granero. Allí escribe “Si alguien me preguntara cómo/se modela un poema/le diría que observe a Bill haciendo/un mango para este viejo cuchillo./Y aprenda que todo lo que se necesita/es el intercambio sutil de una vida”. Para ella, escribir era un acto práctico donde la palabra trafica entre lo cotidiano y el misterio profundo de una imagen que se revela tras horas de trabajo. La clave, consideraba, radica en la atención. Trabajar la escritura, entonces, es prestar atención al mundo, un tipo de atención afilada.
Sobre la escritura es un libro de ensayos escritos entre 1957 y 1967, publicados recién en 1980, con ocho reediciones. Es la primera vez que estos textos se traducen a lengua castellana. Si bien ella fue conocida por sus diarios, es autora además de 19 novelas y 18 libros de poemas. Demasiado popular para los académicos, demasiado exquisita para el gusto popular, la obra de esta escritora de origen belga, que desarrolló todo su trabajo en Estados Unidos, comienza a ser redescubierta gracias a la exhumación de la voz de mujeres que nuestra época mira con interés.
Estos ensayos giran en torno a la escritura de poesía, de prosa, e incluso, al proceso de corrección. Y al diálogo que Sarton establece con poetas como Frost, Blake y Yeats. Pero también aquí ella indaga la trama escritural de su época. Amiga de Muriel Rukeyser, Elizabeth Bowen o Vita Sackville-West, en estos textos explora cómo construir una voz propia, alejada de la imagen convencional que la sitúa como una señora respetable que hablaba de la adultez mayor, la soledad y los animalitos. Culta, lesbiana, fogosa y con un sentido del humor cáustico, Sobre la escritura revela una faceta compleja de May. O mejor dicho, la revela, a secas.
La escritura de un poema
Por May Sarton
Varias décadas atrás, en la biblioteca de la Universidad de Buffalo, Charles Abbott les pidió sus papeles de trabajo a los poetas y armó una colección extraordinaria. Desde entonces, otras bibliotecas siguieron el ejemplo y ahora es posible, para estudiantes de diversas partes del país, explorar la mente de un poeta cuando trabaja, y seguir la pista hasta la fuente de eso que Marianne Moore denominó “el sentimiento y la precisión, la humildad, la concentración y el placer” que debe intervenir en la escritura de un poema.
Pero hay algo que ningún papel de trabajo puede hacer evidente y debo empezar hablando de eso. Me refiero a la disposición que precede a cualquier escritura. Alguien quizás tensione esta idea lo suficiente como para decir que el aspecto formal de un poema, el aspecto más artesanal, es solo un juego. El uso de determinadas palabras para lograr determinados efectos no sería distinto a un crucigrama o cualquier otro juego de ingenio. Lo que muestran las hojas de trabajo sería la jugada en sí. Lo que no pueden mostrar es que, si bien la poesía es lúdica, se trata de juego sagrado. Y en este punto, obviamente, un poema difiere de un modo radical del crucigrama. Es algo más y algo distinto a un puro entretenimiento intelectual. ¿En qué consiste la “experiencia sagrada” del juego de la poesía? ¿No anida en la experiencia que precede a la escritura? Porque la escritura de poesía es antes que nada un modo de vida y solo de manera secundaria una vía de expresión. Una casi podría decir que es una disciplina vital, una disciplina que se mantiene para perfeccionar el instrumento experiencial –el poeta mismo– de modo que pueda aprender a mantenerse en perfecto estado de apertura y transparencia y de ese modo, ir al encuentro de lo que aparece en su camino con una mirada inocente. ¿Cómo se logra esta apertura? Recordemos la frase de Thoreau: “Estar despierto es estar vivo. Aún no conocí a un hombre que estuviera completamente despierto. De ser así ¿cómo podría haberlo mirado a la cara?”.
No debería pedírsele a nadie que permaneciera “lo suficientemente despierto” todo el tiempo pero es lo que el poeta debe pedirse a sí mismo mucho más a menudo que la mayoría de las personas. Debe aprender a inducirse hacia un estado de atención. Uso la palabra “inducir” de manera deliberada. A través de ciertas prácticas como el ayuno o la oración, los místicos inducen un estado de extrema atención, un estado de iluminación. El poeta debe crear sus propias prácticas. Yo descubrí que una mayor dosis de soledad y de horas vacías por día, más de las que se acostumbran en nuestra civilización tan "ocupada", son algunas de las cosas que necesito. Debo inducir el estado de atención renunciando a ciertos placeres; los placeres sociales, por ejemplo. Cuando escribo no puedo darme el lujo de salir hasta tarde. Si voy a una fiesta, sé que a la mañana siguiente el borde estará un poco menos afilado; me refiero al filo de la atención. No voy a estar “lo suficientemente despierta”. ¿Y qué es lo que llamamos inspiración si no un estado mental que ha sido debidamente cortejado?
¿En qué consiste este estado mental? En este punto solo puedo hablar por mí. Pero se me ocurre que es un estado de suspensión flotante; sobre todo, la suspensión de la voluntad: no podés escribir un poema queriendo escribir un poema sino siendo instrumento y eso significa no estar atada a un propósito sino permanecer abierta a cualquier evento accidental, fortuito. Por estas razones, los trenes y los aviones son muy buenos lugares para dedicarse a esperar poemas. El teléfono no va a sonar, y así las escenas pasan, leves, las imágenes brotan; una puede estar sentada en un tren sin hacer nada por horas, sin ser consciente de sí. Así que un día de otoño vi a través de la ventana del tren una bahía tranquila, un mar pálido absolutamente liso, y en primer plano un bote mecido con suavidad por una ola demorada. Justo cuando dejábamos esa vista atrás vi la ola rompiéndose sobre la orilla solitaria. La ola se transformó para mí en imagen de la felicidad, en la forma que puede adquirir la felicidad. Se transformó en un poema. Porque lo que sucede es es que si el estado de atención plena está ahí, ha sido “inducido”, probablemente termine chocando contra el objeto. El objeto podría ser algo ya visto, vislumbrado ahora con esa intensidad particular que provoca una explosión de los sentidos y atraviesa la mente para que esa síntesis entre ambos devenga un momento de “visión”. O quizás sea un hecho incidental, un sentimiento, una intuición, que brota involuntariamente del inconsciente y a veces adquiere la forma de un verso.
Así que alguien podría definir el poema como el resultado de una colisión fortuita entre un estado de atención, un delicado dispositivo para captar sensaciones y un objeto. Para la mayoría de nosotros, el amor es ese “objeto”; Paul Valery llevó esta afirmación tan lejos como para decir que “todos los poemas son poemas de amor”. A la inversa, la gente enamorada deviene poeta, al menos por unos días o unas horas, porque cuando una está enamorada se encuentra “completamente despierta”. Estoy segura de que has tenido la experiencia de caminar por la calle y mirar cada árbol y arbusto como si fuera un milagro, como si nunca nadie hubiese visto maravilla semejante como esa mancha de sol sobre el pavimento… ¡Y eso ocurre porque eras una persona enamorada!
Ese es el estado mental exacto del poeta cuando está listo para recibir al poema. Estamos todos de acuerdo en que ese estado encierra algo de misterio. Podemos llegar al borde del misterio pero no podemos definirlo del todo. Dejemos que un poeta nos hable de esto, W. B. Yeats, en un pequeño poema que quizás defina mejor que nadie lo “sagrado del juego”.
Mis cincuenta años habían llegado y se habían ido.
Me senté, un hombre solitario
en una tienda de Londres llena de gente,
un libro abierto y una taza vacía
sobre la mesa de mármol.
En medio de la calle atisbé
mi cuerpo convertido en fugaz resplandor;
y por veinte minutos, más o menos,
mi felicidad fue tan grande que percibí
que estaba bendecido y podía bendecir.
Los poetas muy jóvenes, es algo sabido, solo quieren escribir de amor. Pero a medida que maduran y se vuelven más comprensivos de lo humanos, se amplía el arco de experiencias que puede llevarlos a la inspiración, y esta es una de las razones por las que la poesía es un arte extraordinario. El desafío intelectual y sensible aumenta con la edad, y también el entusiasmo aumenta con la edad. Si somos dignos de la tarea, nos movemos entonces hacia una inocencia y una sabiduría más puras hasta que quizás atisbemos lo que Coleridge definió como la función de la poesía: el estado en el que lo cotidiano es maravilloso y lo maravilloso es cotidiano, y donde aun los objetos más simples esconden semillas de revelación.
Simone Weil lo expresa de este modo: “la atención absoluta es una plegaria”. El ojo del poeta debe prestarle al objeto esta clase de atención. Es decir, mirar lo que mira como si hubiese sido creado recién, y compartirlo como si no lo hubiésemos visto antes. Porque si mirás cualquier objeto desde esta perspectiva –una piedra, un árbol, una lagartija– aprendés algo. La plegaria está en la mirada; la respuesta a la plegaria es el poema que describe al objeto y a la vez, hace algo más, crea algo más que el objeto en sí. Alguien diría que la poesía es la reencarnación permanente del espíritu a través de imágenes concretas: “ver el mundo en un grano de arena”.
Nos aproximamos ahora al momento donde empieza el trabajo sobre el papel. La poeta está sentada en un tren y ha visto una ola elevarse y romperse en una orilla solitaria; ha tenido su momento visionario. Ha sentido de manera profunda. Ha sido capturada. Está enamorada, o quizás enojada; en cualquier caso, más excitada que de costumbre. Su estado mental es “miltoniano”:
Tengo algunas palabras desnudas deambulando
Y que golpean fuerte para liberarse.
Es en este momento cuando ocurre algo que distingue para siempre a la persona con alguna idea “poética” del poeta, el hacedor. Y es que en este momento ocurre una transformación. Una emoción profunda debe encontrar su forma. Y este proceso no tiene nada que ver con lo que sea que haya llevado al poeta a encenderse como un petardo. La explosión ya terminó. El momento en que la escritura de un poema comienza es un momento de gran excitación, sí, pero de una naturaleza completamente diferente al momento en que la idea de un poema nace. Cuando la poeta se sienta a escribir y saca su block de notas y empieza a garabatear, todo aquel sentimiento que parecía sustancial deja de serlo. Ocurrió, claro. De no ser así, no habría poema. Lo que importa ahora es que ese sentimiento sea compartido con alguien más a través de la creación de un poema. La persona “poética” nunca da este paso. Cobija su “sentimiento” y lo imagina como un poema. La transferencia que va de lo que ha experimentado a la creación es en parte el pasaje del sentir al pensar, una exploración consciente y un trabajo con lo que el inconsciente trae. Esto significa que de ahora en adelante, en el armado de un poema, el poeta se transforma a la vez en crítico. Debe ser capaz de hacer incesantes análisis despiadados.
Demasiado ha sido dicho en torno a la métrica y no lo suficiente en torno a lo que Jacques Maritain llamó “la reverberación musical”, que empieza como un zumbido rítmico en la mente del poeta. Y Maritain continúa hablando de “un significado que se libera a través del movimiento”. Cuando la métrica se mira desde este punto de vista, su magia poderosa se vuelve clara. Porque lo que debe hacer la eventual métrica del poema es despertar esa misma clase de reverberación musical, movilizando al lector. La reverberación musical, la forma del poema, es un conjuro.
¿Qué sucede primero? En mi experiencia, una única línea flota en la conciencia; es, si se quiere, “dada”:
“La memoria de los cisnes vuelve en tus sueños”.
Es frecuente que esta primera línea, aunque no suceda siempre, sugiera la clase de reverberación musical que tendrá el poema, la temporalidad e incluso, la forma.
Es aquí donde emerge toda la preparación inconsciente en la que la poeta ha venido trabajando. Porque ahora las imágenes deben brotar para encontrar su forma y estas imágenes vendrán del subconsciente. ¿Cuál es el alimento que el poeta les ha dado? ¿Qué cosas ha mirado, pensado, leído, percibido? ¿Tiene pasión por la arquitectura? ¿Ha estado leyendo a Traherne? ¿Estuvo luego fascinada por la estancia spenseriana o por una forma como la sextina? Todo esto subyace ahora bajo su estado de entusiasmo creativo. Es aquí donde la riqueza subjetiva entra en escena. En el caso de Robert Frost, por ejemplo, todo el conocimiento del mundo rural, el oficio de cortar madera, podar los árboles, está allí para brindar imágenes. El primer plano del poema es la emoción específica o la imagen o el pensamiento en los que el poema está interesado. Pero el sustrato es todo lo que sos, lo que pensaste, sentiste y viste a lo largo de tu vida. El subconsciente va a estar muy activo cuando te sientes y empieces a bocetar tu texto. Algo de lo que aparezca será incongruente, flojo o banal y es aquí donde la zona consciente de la mente comienza a trabajar, seleccionando, puliendo; es decir, formulando lentamente con la mayor exactitud posible lo que la reverberación musical nada más sugería. El proceso creativo es una alternancia continua entre lo que es dado y lo que se hace con ese regalo.