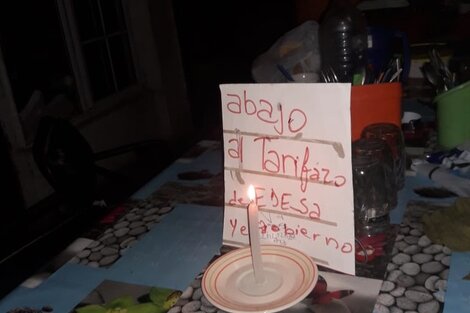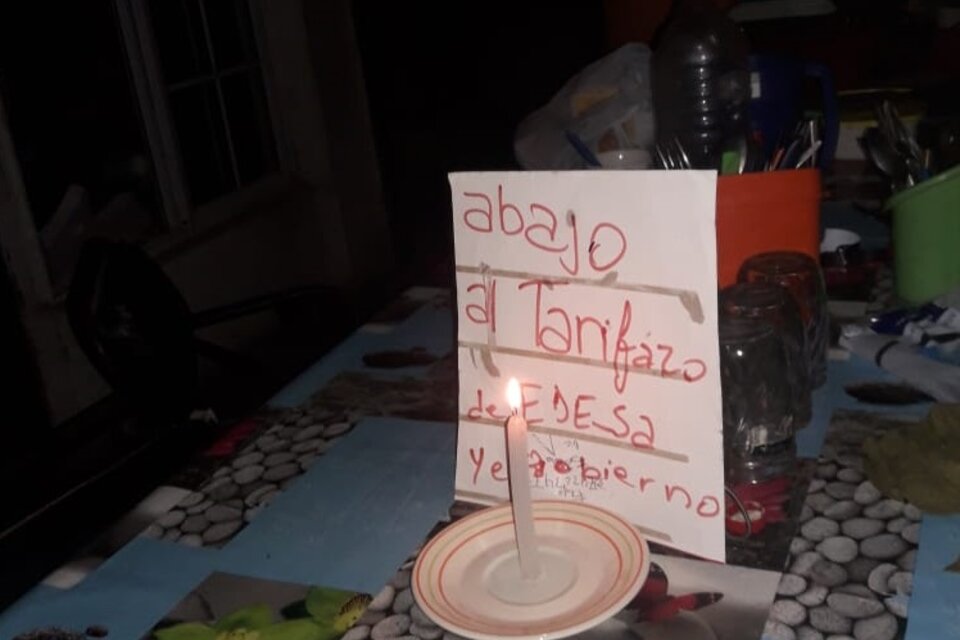Cayó sobre el filo del año, en esas horas que habitualmente los medios dedican a balances, recuentos de anécdotas y compendios de lo mejor y lo peor ocurrido en 365 días. La noticia era que el gobierno proponía a Carmen Argibay para integrar la Corte Suprema no entraba en ninguna de esas categorías, y aunque era un movimiento que se había anunciado, fue una sorpresa. No todos los días se entreabre la puerta para que al poder más conservador del Estado argentino llegue alguien que no acata ninguna de esas tradiciones no escritas que, sin embargo, se respetan como leyes indiscutibles.
Argibay era mujer, atea, feminista. No ocultaba ninguna de esas cosas, y más allá de que lo sucediera después con el nombramiento, tenía tanta convicción en lo que sostenía que le alcanzaba con aparecer en la escena pública para agitar. Como dejaron claro después el período de impugnaciones y avales (lo que se iban a esforzar en ese tiempo los think tanks anti derechos de las mujeres, lo que sufrieron en vano) y a evaluación del Senado, curriculum no le faltaba. Había pasado por todo el escalafón del Poder Judicial, había llegado a ser la primera argentina en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. En los papeles, era correctísima.
En cambio, en la vida real, Argibay era tan directa que, en un espacio más abocado a la diplomacia de las medias palabras, rozaba la incorrección. Todavía hoy, a años de su fallecimiento, su perfil es una rareza. La jueza internacional, la candidata, defendía públicamente el derecho al aborto, y lo hacía desde lugares de poder y prestigio donde eso suele suavizarse con eufemismos, como para que no ofendan ni dañen el espacio propio, que muchas veces suele construirse en silencio, o por lo menos con disimulo.
Pero terminaba el año y lo que había sido un rumor de pasillo, alentado todavía más porque para fin de año Argibay había llegado a Argentina para pasar las fiestas con su madre, se convirtió en trascendido entre el 29 y el 30 de diciembre. Horas después, con la confirmación oficial, la candidatura fue noticia. La propia nominada se encargó de fogonear a su manera la polémica que se veía venir, en especial después de todo el revuelo que a mediados de ese año había acompañado la candidatura de Zaffaroni: Argibay se ocupó de decir que sí, ella era todo lo que se decía que era. Lo que terminaba de redondear el desafío era todavía más insólito: aunque no ahorraba declaraciones que podían ser incendiarias, no posaba de desafiante.
La jueza ser cualquier cosa menos complaciente. Sus gestos, en esas horas en que el anuncio de su candidatura fue formalizado y ella confirmó públicamente que sí, se había reunido con el presidente Néstor Kirchner y había aceptado la postulación, fueron como de utopía. Las declaraciones son solamente palabras, pero a veces una palabra dicha en público basta para resquebrajar algo. Y Argibay eso lo sabía perfectamente.
Entonces, cuando terminaba el 2003, empezó a hablar en público. Dijo, por ejemplo: “Todo el mundo le da bastante mala fama a la palabra feminista, pero yo creo que esto es un grave error. Hay que defender los derechos de las mujeres y pedir la igualdad de oportunidades, porque eso es lo que queremos. Es así, soy absolutamente feminista”. Ese 30 de diciembre, respondía una de sus primeras entrevistas radiales como aspirante a jueza suprema, cuando la pregunta, más que a indagación, sonaba a acusación, porque ¿podía una jueza definirse de ese modo? No le temblaba la voz. Y aunque lo decía en referencia a su falta de encuadramiento orgánico en un partido político y a la independencia rabiosa que proclamaba al respecto (si lo que buscaba el flamente gobierno era componer una Corte adicta, decía, ella no tenía nada que hacer ahí) en esos minutos también reivindicó algo que ahora parece de buen tono negar: la neutralidad no existe. “En el fondo somos animales políticos”, dijo. Tiempo después, ya convertida en jueza, iba llevar ese espíritu a los detalles de su despacho: en lugar de la consabida cruz católica que preside juzgados y oficinas de magistrados, ella ponía flores.
Había recorrido el caminito de la justicia argentina casi de punta a punta. Empleada interina de un juzgado nacional en 1959, secretaria interina de otro años después, secretaria de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones criminal en 1973, llegó a jueza tras el regreso de la democracia, porque durante la dictadura, que la había secuestrado el mismo día del golpe (“¿Por qué la detuvo el Ejército?”, le preguntaron el día en que se anunció su candidatura a la Corte; “Pregúnteles a ellos, porque a mí nunca me dijeron”, replicó), se dedicó a la actividad privada. Luego, con los años, llegaron la jubilación y el Penal Internacional. Y sin embargo aceptaba la puerta entreabierta para volver. Lo hacía para devolver algo de lo recibido, decía, y no había ningún amago de actuar modestia en sus palabras. “Si en este momento me ofrecen un cargo de semejante envergadura y yo creo que se puede hacer algo por el país desde ese cargo, creo que también es una obligación como ciudadana, como persona que quiere a este país”, explicaba. Ni siquiera en eso era condescendiente.
Días después, Argibay recibía el año nuevo en Miramar, donde veraneaba con su familia. Allí, una de las primeras mañanas de 2004, en pleno desayuno, recibió a Carlos Rodríguez. La entrevista –memorable– que le hizo fue tapa de este diario. La candidata no sólo reivindicaba su feminismo, sino también su ateísmo militante.