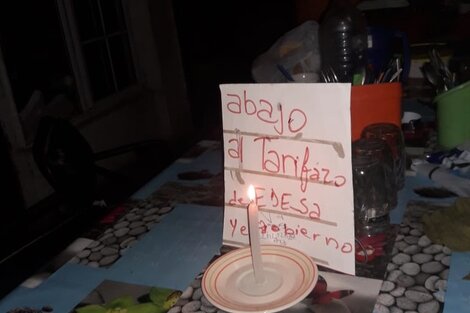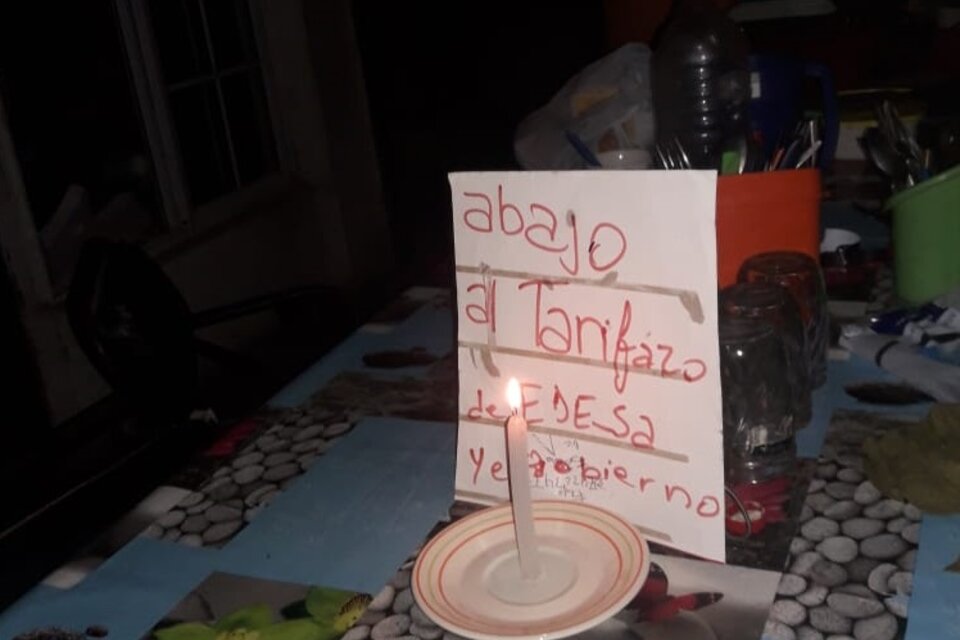De manera frívola y desfachatada, Carlos Menem zambulló a su gobierno en las heladas aguas del neoliberalismo, siguiendo el clima de época que le marcaba el “círculo rojo” –para ponerlo en términos actuales– luego de la hecatombe alfonsinista. En lo económico eso significó seguir sin chistar los mandatos del Consenso de Washington mientras que en el plano de las relaciones internacionales contempló una simbiosis con las políticas de Estados Unidos. La sobreactuación lo llevó a enviar dos naves a la Guerra del Golfo, un conflicto ajeno a los intereses argentinos pero que desde ese día colocó al país en el radar del terrorismo internacional. Así fue que un terrible 17 de marzo de 1992 los argentinos nos despertamos comprendiendo que las noticias sobre coches bomba, atacantes suicidas y cuerpos despedazados no estaban limitadas a lejanos y arenosos escenarios sino que habían llegado a la ciudad, acá nomás, en la recoleta calle Arroyo esquina Suipacha.
El atentado a la embajada de Israel fue un mazazo para un país que buscaba superar el horror de la dictadura. De nuevo las muertes, de nuevo los familiares buscando respuestas, de nuevo la incredulidad. Y si los argentinos nos estaban preparados para ese golpe, ni qué hablar de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y la Justicia, que rápidamente mostraron que estaban en condiciones de superar cualquier estándard de incompetencia. Por tratarse de una representación diplomática extranjera, la investigación quedó a cargo de la Corte Suprema. Recayó en el anciano juez Ricardo Levene y su secretario instructor Alfredo Bisordi, quienes pusieron en marcha un expediente que acumuló varios despropósitos. Para empezar, ni siquiera pudieron contar bien las víctimas. Durante más de siete años se creyó que el saldo había sido de 29 muertos hasta que una acordada de la Corte informó que en verdad fueron 22, con más de 200 heridos.
Desde el vamos se barajó como principal hipótesis que el autor había sido un terrorista que estacionó un coche bomba frente al señorial edificio de la embajada, en Arroyo 910. Algunas versiones aseguraban que se había llegado a bajarse del vehículo y ponerse a resguardo antes de la explosión. Los servicios también hicieron circular en algún momento la aparición de un supuesto dedo gordo del pie en una terraza de la zona que pertenecería al atacante, obviamente inmolado en la acción. Hubo de todo. Pero en 1996 la Corte sorprendió al mundo al informar que, de acuerdo a una última pericia realizada por la Academia Nacional de Ingeniería, la explosión había sucedido en el interior del edificio. La nueva hipótesis venía a alimentar las teorías conspirativas que cierto sector de inteligencia había comenzado a hacer circular sobre un “autoatentado” israelí. Las entidades judías rechazaron de plano la resolución.
La investigación pasó entonces a manos del secretario de la Corte, Ernesto Canevari, quien rápidamente viajó a Washington para interiorizarse de lo averiguado por los servicios de allá. Así, a fines de 1999, la Corte alegremente volvió a la teoría del coche bomba. Incluso, aseguró que se había hecho con una pick-up Ford F-100 comprada a un fotógrafo policial por un hombre con un documento falso y dictó una orden de captura contra el libanés Imad Mugniyah, jefe de inteligencia del Hezbollah. No sólo en el expediente no había ninguna prueba contra Mugniyah ni sobre su posible paso por el país, sino que el libanés era desde hacía tiempo buscado infructuosamente por todo el planeta tanto por la CIA como por el Mossad. La decisión de la Corte de la mayoría automática no fue firmada por los jueces Augusto Belluscio y Enrique Petracchi, quienes consideraron que no había pruebas suficientes para suscribir semejante sentencia.
La chapucería del asunto volvió a quedar al descubierto varios años después, cuando luego de una declaración de la entonces presidenta Cristina Kirchner sobre la falta de resultados de la investigación suprema, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, –siempre implacable para juzgar los fallos y conductas ajenas– afirmó que el asunto era “cosa juzgada”. Ese término, explicaron luego los principales juristas, se utiliza para los casos en los que hay sentencia firme y ya no puede ser juzgado nuevamente. Nada que ver con el atentado a la Embajada, donde nunca hubo un juicio y donde una acordada de la misma Corte de 2006 dispuso que no se cerrara y se siguiera adelante con las líneas de investigación que todavía estaban abiertas. Lorenzetti debió corregirse.
Durante su primera campaña presidencial, Carlos Menem disparó promesas para todos lados y después hizo lo que quiso. No sólo habló del salariazo y de la revolución productiva, sino que también se reunió con varios líderes de países poco dados a perdonar los incumplimientos, quienes hicieron aportes para su aventura proselitista. Con ellos habló de reactores nucleares, de misiles y de tecnología de punta. Seguramente le creyeron. Al fin, se trataba de un hijo de sirios que llegaría al poder de una de las más importantes naciones en vías de desarrollo. Pero Menem no colaboró con ellos y sí con Estados Unidos y su guerra contra Irak. Aquel 17 de marzo el estruendo sacudió a los argentinos. La incompetencia permitió que menos de dos años después, el ataque se repitiera contra la sede de la AMIA. En ambos casos, los familiares de las víctimas todavía reclaman justicia.