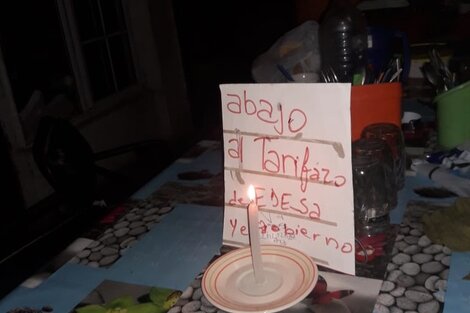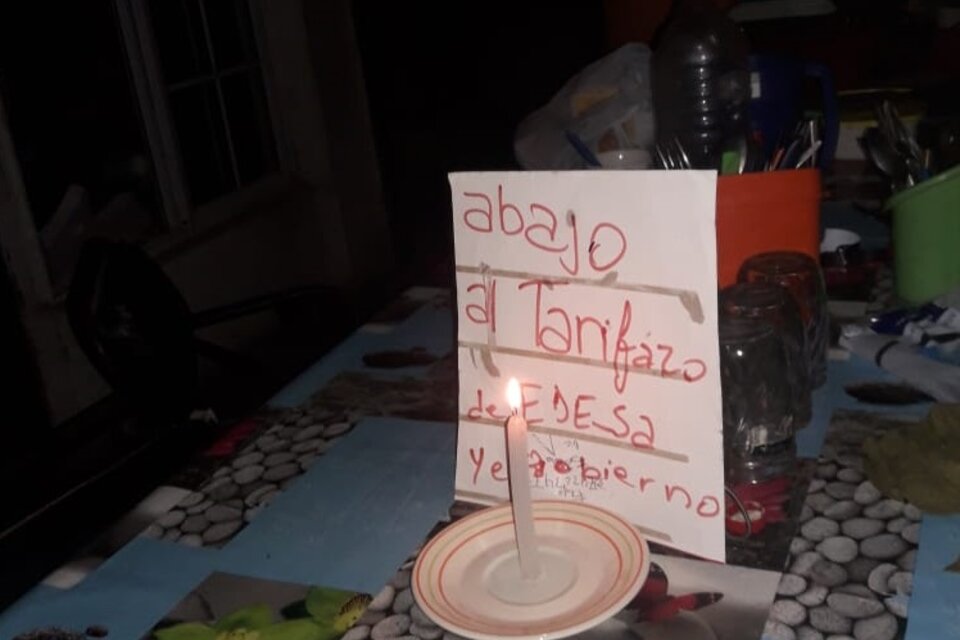Tratando de mantenerse a flote en las aguas turbulentas del cine de género atravesado de didactismo, Lost girls es una película de Netflix que se basa en un caso real, el de una serie de asesinatos de mujeres en Long Island que solo salieron a la luz alrededor del 2010 aunque habían tenido lugar a lo largo de unos veinte años. Y si salieron a la luz fue porque, así lo muestra la película, la madre de una chica desaparecida se cargó a todo un Departamento de policía que en principio trató de ignorarla.
En esta ficción dirigida por Liz Garbus, Amy Ryan interpreta a Mari Gilbert, una madre sola de tres hijas a la que una noche una serie de llamados anunciando la desaparición de la hija mayor le parte la vida en dos. Lost girls es un drama de suspenso que sigue el desarrollo del caso y hace el ejercicio de contar dos cosas en paralelo: por un lado, como cualquier policial, el paso a paso de los descubrimientos que llevan a sospechar la existencia de un asesino en serie a medida que van apareciendo más y más cuerpos en la zona en que se vio por última vez a la hija de la protagonista; por otro lado, el modo en que las familias de las víctimas son ninguneadas, expulsadas de la investigación y alejadas con falsas promesas por parte de una institución que demuestra, negligencia mediante, que algunas vidas valen menos.
A tono con la época, Lost girls discute la idea de “buena víctima”, y por eso la historia elegida es la de Shannan Gilbert, una chica que aspiraba a ser actriz y era trabajadora sexual. Shannan no solo no vivía con la madre en el momento de los hechos, sino que tampoco tenía una buena relación con ella y así, en la película la policía no deja de exprimir esa situación para descalificar a Mari y básicamente sacársela de encima. Sin embargo, su persistencia es la punta de un ovillo del que van a salir toda clase de horrores: hay otros cuerpos de chicas enterrados, tirados y en descomposición en la zona suburbana del estado de Nueva York donde las víctimas son de clase baja y lxs encubridorxs, no.
Lost girls pone el foco en la red de mujeres, madres, hermanas, amigas de las víctimas que se ponen al hombro la tarea de preservar la memoria de sus chicas perdidas y encargarse de que la investigación no quede en nada. Pero aquí es donde se plantea una diferencia con respecto a otra ficción reciente como la serie Unvelievable, que tenía un impulso parecido. Porque si allí la calidad y el interés de la ficción se sostenían a la par que la enunciación de la desigualdad de las mujeres antes la ley y la institución policial, aquí la ficción se construye pobremente. Nadie tiene una historia excepto quizás Mari Gilbert, y la mayoría de los personajes son estereotipos irrelevantes, especialmente el comisionado de policía que interpreta Gabriel Byrne. No solo eso: aunque las buenas intenciones están a la vista, hay algo en Lost girls que hace ruido, sobre todo si una googlea a Mari Gilbert y el caso real después de ver la película, donde Amy Ryan, una actriz con el pelo decolorado a amarillo de peluquería de barrio pero delgada y todavía elegante, hace de madre trabajadora de varias hijas, una de las cuales, lo muestra la película, tenía problemas psiquiátricos y estaba medicada.
En la vida real, esa misma hija asesinó a la madre unos años después durante un brote psicótico. La película elige referirse al hecho con un simple cartel antes de los créditos finales, como si el dato pudiera derribar potencialmente toda la esforzada construcción de madre sufriente y empoderada que acabamos de presenciar. Y sí, la puede derribar. Pero no debería. Quiero decir: para discutir la exigencia de buenas víctimas y de ejemplaridad de parte de las víctimas y sus familiares, esa moral por la cual se debe “merecer” la justicia, la película elige presentar a una madre que se parece mucho más a una mujer blanca de clase media que a una trabajadora y soslayar la enfermedad mental que circulaba en la familia, seguramente para buscar la empatía de un público similar. Pero en esa operación, replica los mismos prejuicios que pretende desmontar.