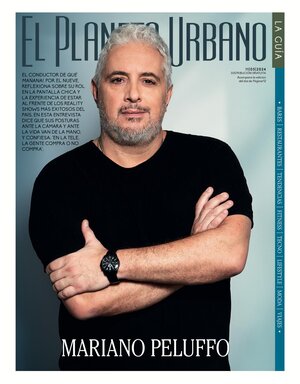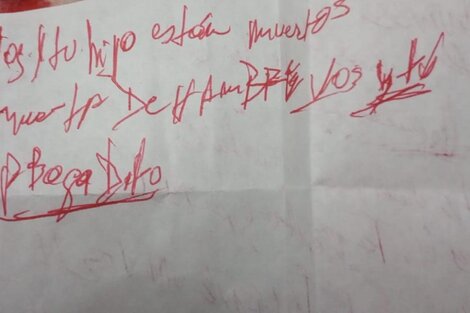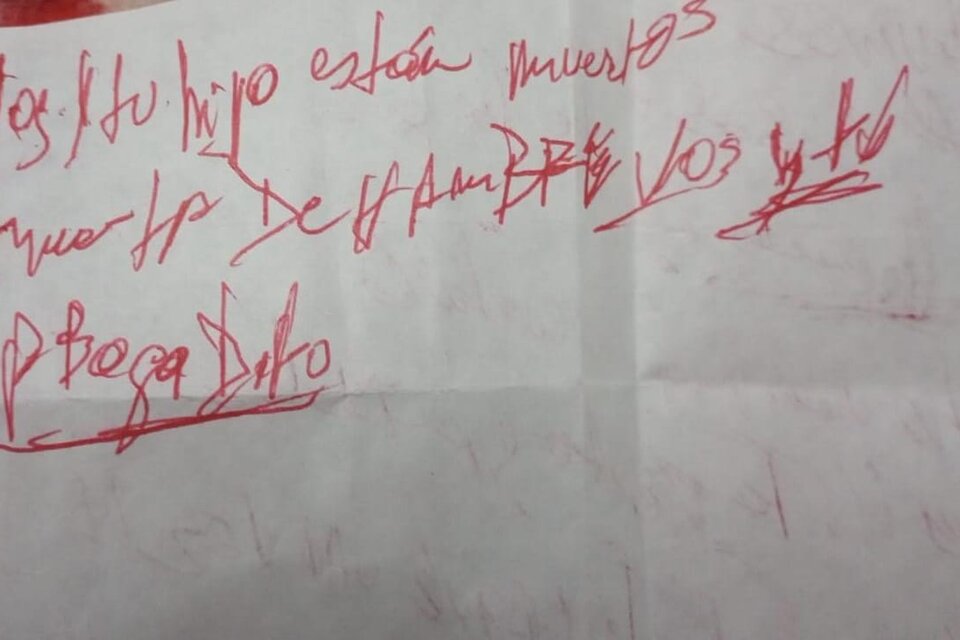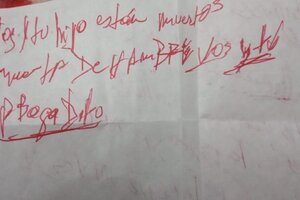Antes, existían infinitas reservas de tiempo, piensa el Égar; las lágrimas le saltan a los ojos cuando ya está lejos de todo. Antes, ellos tenían la cabeza llena de canciones.
Al oeste de Atopia, más allá de la fábrica de vidrios, el Makara surca las vías y al fin cruza un tramo de descampado, donde la ruta baja hacia una hondonada. Al otro lado del límite entre los mundos, los recibe una mezcla áspera de quema y podredumbre: olor a nitrógeno, a nigredo. El aire huele a una mezcla de basura fétida, combustibles fósiles y plantas florecidas. Olor de ciénaga al sol, olor a luz metálica, a cogollo maduro y yuyo verde, a porrones destrozados vueltos diamantes oscuros en el barro.
Él atraviesa la barrera entre los mundos, y se interna en la zona donde ya no hay más calles. Divisa en la ambigua claridad del anochecer los alambrados de gallinero, los perros echados, las plantas pujantes. Ve toda una precaria arquitectura silvestre, a la vez provisoria y derruida, cuyos elementos parecen tenerse en pie con esfuerzo. Un rastro conocido, un denso blend de grasa y nafta, se le vuelve cada vez más perceptible: está llegando.
El Makara se detiene ante Avalon. Al apagar el motor, el Égar oye venir, desde distintas direcciones, variados ritmos: mucho reggaetón, alguna que otra cumbia. Se baja, camina hasta la fortaleza y abre la puerta de chapa de la muralla exterior, no sin antes desactivar la protección de luz celeste blanquecina y las alarmas. Las reactiva y cruza el terreno donde conviven huerta, trastos oxidados y árboles frutales. Avalon es su casa-taller: un galpón gigante de chapa y material, un bunker que marca un límite entre los asentamientos más recientes y el núcleo duro. Ahí vive; ahí tiene su templo y su sala.
Vuelve a desactivar la doble protección, abre otra puerta y se adentra con el Makara en la vasta penumbra, puntuada por luces de trabajo de diversa intensidad: lámparas de obra y de escritorio, luces de máquinas caseras al acecho y a medio fabricar. Hay acumuladas cientos de piezas de todos los tamaños. Luces LED diminutas de diversos colores titilan en el centro del inmenso espacio que huele a hidrocarburos, habitado por fragmentos de vehículos que parecen miembros de cuerpos. Sin prisa, cierra la puerta y el candado tras los dos. Reactiva la doble protección: la magia y las alarmas.
No parece un hogar, pero es su casa.
Se saca la campera de cuero y la deja en una silla; se ceba unos amargos en el anafe. Le alcanza con eso: la parrilla de asar carne se podrá extender sin drama en el terreno, cuando quiera comer costillar y papas asadas.
El Égar prefiere ayunar ahora, concentrado en su trabajo. Se sienta en otra silla, resabio de otro juego. Hallada, como todo, entre despojos de alegóricos naufragios que encallan en el confín. Enchufa el puerto del grabador digital al de la computadora, un modelo viejo de escritorio con más memoria en el disco rígido que la portátil. El teclado, el monitor y el CPU se apoyan en una mesa de patas metálicas y nerolite imitación madera, carcomido en los bordes, por donde asoma el relleno de aglomerado. No necesita alardear de sus cosas. Está solo. Se ceba unos amargos mientras espera a que suba el nuevo MP3 a la nube, de donde será tomado. Al Égar no le gusta la computación; lo suyo son los fierros, la magia y el canto. Pero el bajista es un loco de la informática y creó un programa de inteligencia artificial que se alimenta de los solos de guitarra que Mázinger le graba a él cada tarde.
El bajista tiene un plan: se lo piensa contar el próximo domingo, en el próximo asado.
Y ahora él va a lo suyo. Apaga la computadora, toma la bolsa de red plástica que contiene las seis naranjas y desciende con ellas por la escalera de cemento hasta el templo subterráneo, la cripta ultrasecreta que el barrio no conoce; activa el extractor del conducto de ventilación y enciende la luz sobre las austeras paredes pintadas de blanco.