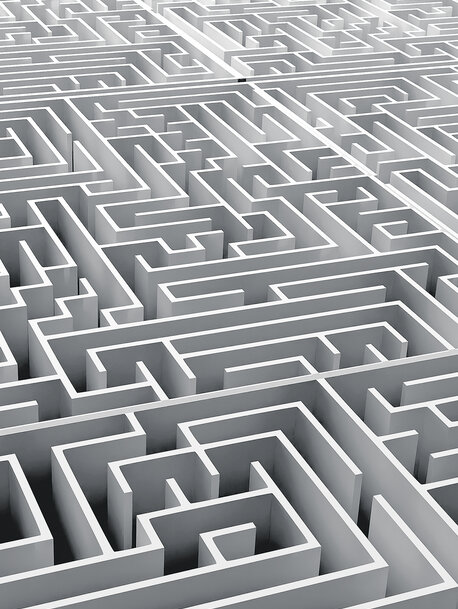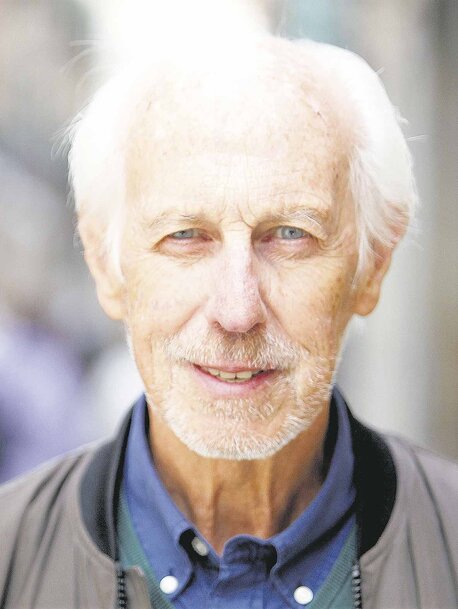En el año 1975, cuando yo llevaba más de uno detenido, mis padres dejaron nuestra casa de la calle Yatay, para mudarse a un departamento a pocas cuadras en el mismo barrio de Almagro. Con ella, también dejaron la línea y el aparato de teléfono que presidía el vestíbulo, donde terminaba el zaguán de entrada.
Era uno de esos viejos aparatos de color negro, con el clásico disco para marcar los números, un tubo grande y pesado y un cordón que no permitía alejarse del aparato porque era demasiado corto. Cuando aparecieron los cables “enrulados” fue una revolución digna de Hollywood, ya que antes sólo los habíamos visto en las películas.
A veces uno tomaba el aparato y caminaba con él hacia uno u otro lado, hábito también copiado de las películas, pero era tan pesado que el ejercicio se hacía poco tiempo, para desparramarse de nuevo en el sillón siempre cercano.
Mi casa de la calle Yatay fue una de las primeras, y casi única en ese barrio, en contar con una línea. Al igual que la TV, tenerlos era un privilegio. Los vecinos nos envidiaban, pero a la vez celebraban y hacían uso de ambos. Contaban con la generosidad de mis padres, que nunca se negaron a abrir la casa para ver los partidos de fútbol o a prestar el teléfono cuando alguno tenía que hacer o recibir una llamada de apuro.
Recuerdo cuántas veces tuve que subir a la terraza y llamar a gritos desde ahí a alguien de las casas linderas. Bastaba el grito de “¡Porotaaaa, tiene un llamado!”, para que Doña Porota dejara lo que estaba haciendo y corriera hacia mi casa para atenderlo.
A veces eran ellos los que necesitaban llamar, así que fuimos testigos involuntarios de casamientos, rupturas, bautismos, despedidas, nacimientos y todas las instancias de la vida que se ventilaban sin pudor alguno.
El uso familiar era celosamente custodiado para que no nos excediéramos en las conversaciones y la factura no desequilibrara las finanzas hogareñas.
Mi hermana, cuatro años mayor que yo, era vigilada en sus comunicaciones por mi madre que, a veces reloj en mano, le iba diciendo que cortara.
Ella aprovechaba los horarios de la siesta para no sentirse espiada y, en general, pedía que la llamaran. Decidida a no interrumpir el sagrado sueño de mi vieja, ponía el teléfono debajo de dos almohadones que silenciaban el ring, y se abalanzaba sobre el aparato apenas comenzaba a sonar.
Hablaba en voz muy baja y con la mano alrededor del micrófono para que no la escucharan. Yo sufría porque me encantaba oír las conversaciones con sus amigas y sus novios, a los que el Capitán Soriani, nuestro padre, se encargaba de espantar apenas se enteraba de relaciones que él nunca aprobaba. “Usted, chica, no está todavía para novios”, repetía con voz marcial, aunque sabía muy bien que ella no se resignaba a sus órdenes y siempre encontraba la manera de salirse con la suya.
Las llamadas de larga distancia se hacían por la “operadora”, para lo que había que marcar cero e informarle el destino de nuestra llamada. Ella, a su vez, nos decía cuánto tiempo de espera había, lapsos que variaban según el destino y el estado de las líneas. Una llamada pedida a la mañana podía concretarse bien entrada la tarde, y a veces la espera era de días. Cuando la misma se producía, los ruidos y los cortes eran constantes. Además de los costos, también excesivos.
Una tarde, un grupo de vecinos le ofreció a mi padre poner una alcancía al lado del aparato, para que cada uno aportara algo y contribuir a pagar la cuenta de un servicio que aprovechaba toda la cuadra. El Capitán rechazó de plano la oferta, casi ofendido, y los sacó carpiendo con aire entre marcial y solidario, repitiendo que nosotros prestábamos el teléfono sin pedir contribución alguna, pero que ellos lo usaran para cuestiones sólo muy necesarias. Por supuesto estuvieron todos de acuerdo, pero nadie cumplió lo prometido.
Mi abuela, que vivía con nosotros, solía quejarse. “Falta que me pidan algo para tomar mientras hablan”, decía, y pasaba frente al personaje de turno haciendo gestos con los dos dedos para que la fuera cortando.
No había teléfonos públicos en esa manzana de las calles Yatay, Cangallo, Potosí y Río de Janeiro, y cuando se rompía el aparato había que caminar las cinco cuadras hasta Corrientes, para encontrar cabinas y usar los cospeles que guardábamos para la ocasión. A veces había largas colas y, cuando las conversaciones duraban demasiado, aparecían las quejas de los “coleros”. No fueron pocas las veces que esas discusiones provocaron peleas que terminaban en trompadas o insultos de todo tipo.
Tener teléfono era un privilegio que mis padres perdieron con la mudanza del año 75. Se anotaron en el famoso “Plan Megatel”, y lo iban pagando con la promesa de que la línea les llegaría en dos meses. Recién tuvieron el nuevo aparato ya bien entrados los ochenta, y la noticia de mi libertad, luego de nueve años detenido, la recibieron por la solidaridad de la familia de otro liberado que, en aquella madrugada del 3 de diciembre de 1983, subieron a su auto y se fueron desde Lanús hasta Almagro para compartir la buena nueva.
Ahora encuentro la carta que mi viejo, el Capitán Soriani, me escribió el 12 de julio de 1978, donde me sigue comentando los pormenores del Mundial 78: “Te compré un banderín con motivos del Mundial que espero autoricen a que lo cuelgues en tu celda, y además una vincha alusiva. Además, te mando una gran foto de la cancha de River en la ceremonia inaugural, en donde se ve la magnificencia actual del estadio, que se convirtió en uno de los mejores del mundo.
Tu hermana nos acaba de decir que esta semana le pondrán el teléfono en su casa. De ser así ha tenido mucha suerte, ya que nosotros llevamos tres años de espera, y por las respuestas que recibimos a nuestros reclamos, adivinamos que el trámite va para largo.
Ya que estamos en ese tema, te paso algunos teléfonos a los que puedas llamar, si te dan permiso, en caso de urgencia (enfermedad, por ejemplo):
Achita: 41 9329
Doña Luisa: 88 6895
Dora: 40 7652
Don Adolfo: 71 3279.
Un fuerte y cariñoso abrazo de tu
Papá”.
Achita, Doña Luisa, Dora, Don Adolfo, algunos nombres de vecinos de la calle Yatay que tantas veces hicieron uso del nuestro, en esos tiempos compartidos de aquella cuadra de Almagro.
(De su libro Las cartas del Capitán, de Editorial Octubre.)