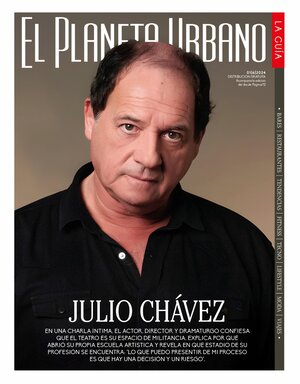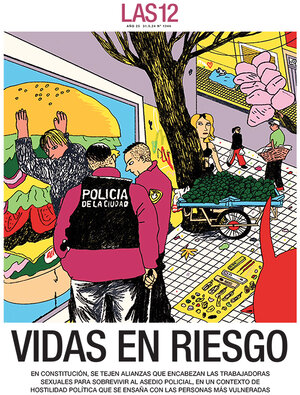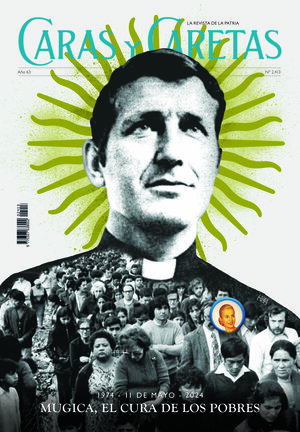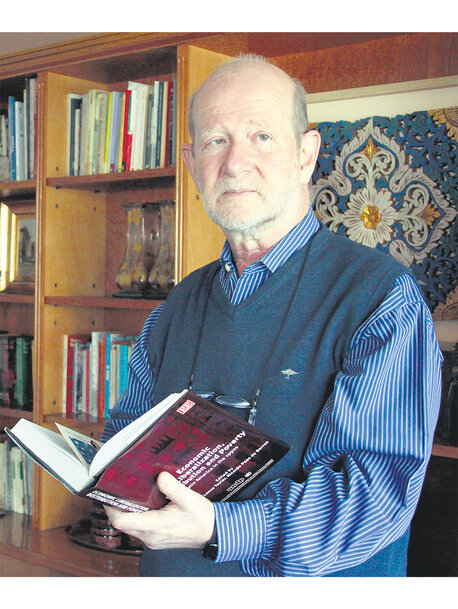Tenía ochenta años y pintaba a cielo abierto sentada con las piernas cruzadas en el suelo ámbar sobre el que extendía el lienzo. Emily les cortaba algunas cerdas a sus pinceles -para crear un ahuecado más ancho- y unía puntos de colores y anchuras diferentes en líneas paralelas.
Muchos puntos, uno encima del otro. Unas horas después, un cruce de trincheras horizontales y verticales como ríos entretejidos cubrían el amplio muro de tela que ella arrastraba entre los arbustos sedientos que la rodeaban. Vivió toda su vida en el desierto australiano de Utopía, área de patria aborigen, a más de tres mil kilómetros de Sidney y a una distancia incalculable del mercado de arte que le puso precio a su obra.
Dicen que tenía diez años cuando vio por primera vez a un hombre blanco y que ese hombre era un policía a caballo llevándose prisionero y encadenado a un miembro de su comunidad, dicen también que para ella aquel hombre era un espíritu endiablado. Se casó dos veces, la primera por obligación, no tuvo hijxs. Sus pinturas iniciales, como lo eran todas las de su comunidad, fueron pinturas de ceremonia sobre el cuerpo y sobre la arena pero en la década del setenta a través de un programa comunal (Utopia Women's Batik Group) descubrió el batik y unos años después (por un proyecto patrocinado por un coleccionista y algunos curadores que fueron a Utopía para impulsar el arte aborigen) el lienzo y las acuarelas: “hice batik al principio y luego cambié a la pintura para siempre (…) no quería continuar hirviendo la tela una y otra vez, siempre me desagradaron esos vapores”.
El agua ausente, las formas de las plantas, el fulgor de las semillas, el barrido pluvial y la tierra seca, encontraron en el acrílico y en sus manos la imagen espiritual de la comarca. La visión de Kngwarreye de su tierra se convirtió en única y las galerías de arte pusieron el ojo en la errancia de sus líneas rociadas de color. El interés público por esa mujer del desierto que había trabajado como un peón en las estaciones del ganado, que vivía alejada del mundo y que había empezado a pintar a los setenta y ocho años, completó el arco iris. Un primer catálogo, una beca promocional, algunas exposiciones y un dinero por sus obras que ella compartía con su numerosa familia modificaron sus noches de sueño desértico bajo las estrellas.
El acoso implacable del mercado y la demanda de los acaparadores -una pintura por día durante ocho años- enmarañaron inspiración, monotonía inherente y un horizonte de acontecimiento inmediato. Dos semanas antes de su muerte pintó durante tres días veinticuatro lienzos pequeños llamados La última serie. La bienal de Venecia en 1997 y la venta de una de sus obras unos años después por más de un millón de dólares sellaron su categoría de “artista importante y exitosa” comparada con Pollock, con Matisse y con Monet (por los paneles de Earth's Creation), su apodo de “mítica”, de “tradicional modernista o modernista imposible” y el de creadora de un legado sensorial del arte aborigen con un boeing de Qantas (la aerolínea de bandera australiana) pintado con motivos inspirados en una de sus obras (Yam Dreaming). En el sueño desvelado el eco de los golpecitos de su brocha chorreante sobre la tela deletrea los colores de la tierra que la evoca.