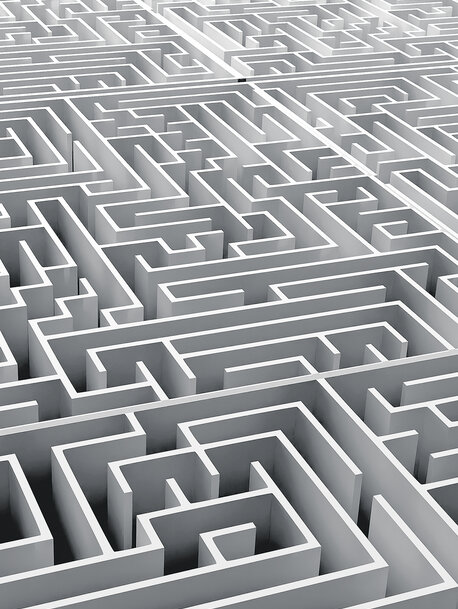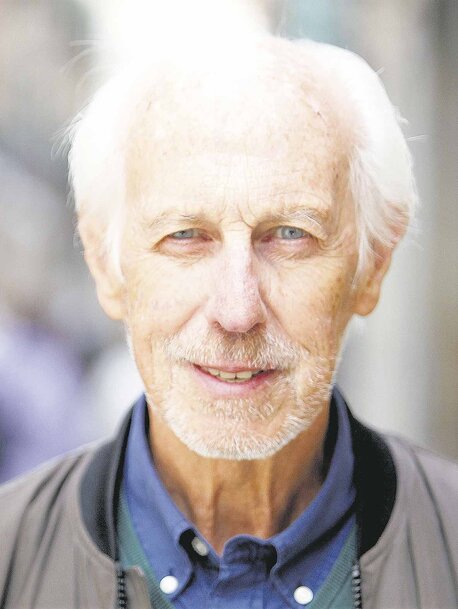El cuento por su autor
Si el escribir se nutre del mismo material inconsciente de los sueños, la escritura habilita a la deformación de lo real, al desplazamiento de sentido. A veces esa deformación es tal que cuando salimos del trance de la escritura, el cuento se levanta ante nosotros como un objeto vivo, un extraño producto que se alimentó como una alimaña, vaya a saber de qué restos.
Así pasó con este cuento, un verdadero patchwork de restos vividos, oídos, leídos. Aunque sé cuál fue el disparador: unas vacaciones donde pasaron cosas raras.
Era un hotel pegado al mar, el primer día al bajar a la playa, estuve a punto de llevarme puesta una empalizada transparente que a algún arquitecto vanguardista se le habría ocurrido poner para dividir las instalaciones, de la playa. Recuerdo pensar qué hubiese pasado si me daba un golpe. No había nadie a pesar del calor. Recuerdo pensar qué hacían todos amuchados en la pileta en vez de aprovechar ese paraíso.
Al día siguiente, bajé con mi hijo que por ese entonces tendría unos 10 años. Corrí decidida al mar, un poco porque sabía que su temperatura era agradable, otro poco para animarlo a él. Ya con el agua a la rodilla, escuché la vocecita de mi hijo llamándome, me giré. Él hacía señas con los brazos en alto. Cuando salí me dijo que había visto un tiburón. Me reí y le dije que seguro era su imaginación, que nos metiéramos. Pero él no quiso. Lo que nunca. Siempre era una lucha para que saliera del agua en todas sus variantes, mar, pileta o bañadera. “Por eso no hay nadie”, me dijo. Volví a meterme para demostrarle que no pasaba nada, esa costumbre tan educativa que tenemos siempre las madres como un kiosco abierto las 24 horas. Mi hijo no solo que no se movió del lugar, sino que cuando salí, lloraba. Qué iba a hacer él si a mí me comía un tiburón, cómo podría volver a casa, a quién iba a llamar. Y camino de vuelta al hotel me habló de la aleta gris del tiburón.
Al llegar, me aseguré de que él no escuchara y le pregunté a la conserje (que sería la protagonista del cuento) sin dejar de sentirme ridícula, si esa era zona de tiburones. Ella, apenas levantó la vista de sus papeles, y dijo que sí, pero que una red protegía el sector del hotel.
Escribí el cuento a lo largo de dos años. El hotel se mantuvo como escenario, la amenaza del tiburón terminó en una línea, aunque funcionó para lo ominoso que necesitaba. El relato creció, transmutó hasta imponerse por sobre otros del archivo de cuentos empezados. Y volvió a imponerse cuando una de sus frases fue el título de mi último libro, Date cuenta de tu suerte, publicado por La Parte Maldita a fines del 2020.
MI PRIMER FRANCO
Cuando papá murió tuve que salir a trabajar. Era verano y a pesar de que recién había terminado el secundario, conseguí que me contrataran en un hotel de la costa. Lo único que sabía el día que empecé era que tendría que ocuparme del servicio de sombrillas y reposeras. Al recibirme, Ivana, la chica que iba a reemplazar, dijo que había conocido a un cubano por chat y se iba a encontrar con él en su país. Se había rapado porque él le había dicho que lo único que no le gustaba de ella era el pelo. Me mostró una foto de cuando lo llevaba a la cintura. En la habitación que ella ocupaba había dos camas cuchetas y una pequeña ventana en lo alto que daba a un patio interno. Yo dormiría en la cama de arriba hasta que ella se fuera con el cubano, y ahí podía pasarme a la de abajo, si lo prefería. Ella no dormía arriba porque una noche en esa cama había soñado que estaba enterrada viva, y desde entonces no podía dejar de pensar en eso. ¿Cómo podemos soñar cosas que nunca vivimos?, dijo como haciéndose una pregunta a sí misma. Después quiso saber si yo creía en la terapia de vidas pasadas. Ella tenía una amiga que sí, y le juró que había caminado por un túnel oscuro que desembocaba en un desierto, y que tuvo sensación de calor y de estar pisando arena, aunque nunca se había movido del sillón en el que estaba. Si bien yo no creía en nada que no fuera real, no pude dejar de pensar en mi padre. Todavía tenía eso en la cabeza (papá en el túnel oscuro) cuando Ivana habló y dijo: éste es tu puesto.
El sector de pileta daba a la playa, separado por un ventanal que en el hotel mantenían un poco sucio a propósito porque algunos se habían abierto la cabeza contra el vidrio creyendo que no había nada. Vi donde pasaría los días de ese verano: sentada en una banqueta alta sin respaldo, debajo de una sombrilla apenas más grande que un paraguas. Detrás de mí había una especie de placar sin puertas repleto de artículos de playa. Ivana me mostró cómo armar los adornos de toalla que iban sobre las reposeras. El hotel pedía que fueran corazones o cisnes pero a ella se le había ocurrido armar unos hombrecitos a los que les ponía gorro, lentes de sol y una birome simulando un cigarro. No supe qué decir ante ese entusiasmo de ella al mostrármelos como si fueran piezas de museo. Dijo que así atraía a los huéspedes y ganaba una comisión por el alquiler. Pero al caer la tarde nadie había alquilado nada, así que terminamos desarmando los muñecos y acarreando las reposeras por la playa hasta el cuartito de guardado.
Nuestra habitación quedaba al lado de la sala de máquinas desde donde llegaba un zumbido, alterado cada tanto por ruidos de cosas que caían desde lo alto y nadie sabía decir qué eran. La noche anterior a que Ivana se fuera nos quedamos despiertas. Había sido el día más caluroso de la temporada, así que después de cenar nuestra vianda bajamos a la playa. Todavía estaban los surcos que habíamos dejado al arrastrar las reposeras. La noche era clara, la luna sobre el mar arrojaba una luz especial sobre nosotras. Tampoco entonces hablé de la muerte de papá. En cambio, le pregunté si era cierto que ahí había tiburones. Dijo que no sabía pero el hotel había tendido una red detrás de la rompiente. Me incorporé para ver pero el mar era un gran manto oscuro. Ella siguió diciendo que eso igual no probaba nada. La humanidad se defiende de lo que no ve, dijo. No quise contradecirla, pero el encargado del desayuno me había contado que dos años atrás un tiburón le había arrancado el brazo a un chico que barrenaba con el agua a las rodillas. Dijo eso cuando me vio por primera vez, como si hubiese estado esperando toda la vida para decirlo, mientras lavaba en la bacha tazas de café y platos con restos de torta y frutas. Ese día yo había llegado hasta la cocina perdida, buscando el comedor del personal. El encargado me guió por un pasillo que condensaba el calor de los hornos hasta una habitación ciega donde había una mesa con sillas plásticas y un dispenser. Sobre una de las sillas se apilaban las viandas del desayuno.
No le conté a Ivana todo eso. En cambio, al final le dije lo de papá. Le conté que la noche anterior habíamos jugado al Pictionary. Él había dibujado lo que parecía un vaquero del oeste; al lado dibujó un revólver pero le quedó lejos del cuerpo y tuvo que hacer una flecha para unirlo. La palabra era “suicidio”, pero la arena del reloj terminó de caer y yo no adiviné. Dije otras cosas. Él decía frío-frío. Sos muy malo dibujando, fue lo último que le dije y me reí. Él dijo adiós mi amor, antes de irse a la cama de donde nunca se levantó. Era de madrugada, pero ya había luz cuando mamá gritó. Al llegar a ese punto hice silencio, y ahí ella me dijo, mi papá vive pero para mí está muerto. De chica me obligaba a rascarle la espalda durante una hora a cambio de lo que yo quisiera. ¿Y qué querías?, le pregunté. Lo que quiere cualquier chica: ropa nueva, ir al cine, plata, una vez hasta le pedí una moto, dijo. El padre se sentaba en el comedor sin camisa y apoyaba el cuerpo sobre la mesa. Se le formaba una película brillante de grasa y transpiración en la espalda así que al terminar de rascarlo (a veces se acalambraba y tenía que parar pero él no se daba cuenta porque se quedaba dormido) corría a cepillarse esa pasta negra que le quedaba bajo las uñas. Su mamá nunca lo supo porque la veía poco. Se la pasaba cuidando a su propio padre, un hombre rico que vivía sin salir de la cama. Ella era capaz de bañarlo completamente con un pañuelo. Pobre mi mamá, dijo Ivana y miró hacia el mar. Después pareció recomponerse, hizo una inspiración larga y dijo que en Cuba empezaría su verdadera vida.
Al día siguiente mientras nos despedíamos en la recepción del hotel, me sentí triste. Tuve la sensación de que Ivana y yo podríamos haber sido importantes una para la otra. A ella en cambio se la notaba entusiasmada al subir a su bicicleta, con la que iría hasta la terminal. Te la dejo allá con el candado, es para vos, dijo antes de empezar a pedalear. Nunca nadie me había regalado una bicicleta.
Ese día, ya sola y desde mi banqueta en la playa, el cielo me pareció tan cercano como un techo. No pude dejar de pensar que detrás del celeste todo era un gran agujero negro y que sin la fuerza de la gravedad esa negrura nos succionaría. Después lo olvidé, me distraje con un hombre que siempre era el primero en bajar a la pileta. Se sentaba en la barra a esperar que abriera el bar. Su mujer llegaba al mediodía con una capelina que tenía una cinta de color hasta la cintura cuando él ya había tomado tragos naranjas, turquesas, verdes. Intercambiaban algunas palabras y luego él la seguía hasta la playa.
Llegó mi primer franco, y aunque quería quedarme porque ese día podíamos usar la pileta y nos daban las cuatro comidas, decidí volver a casa. Tomé el colectivo sobre la ruta y al llegar al barrio, caminé las diez cuadras hacia adentro. Cuando vi la casa a lo lejos, el corazón se me aceleró, sentí un nudo en la garganta y la boca seca.
Mamá abrió la puerta; noté que tenía el pelo recién lavado y olía a Hinds. Como si yo fuera una visita me dijo adelante, y me ofreció algo de tomar. Había ordenado. Nuestras zapatillas iban dejando marcas en el piso todavía húmedo. Sin embargo, al pasar por su habitación noté un olor ácido y que en la mesa de luz había blísteres, vasos y papeles de galletitas.
No habíamos vuelto a nombrar a papá; cuando lo hice mientras desarmaba la mochila y ella me miraba desde la puerta, dijo: “Imaginate esos chicos de la guerra que una bomba les vuelta la casa y pierden todo, no sólo a sus padres y los rescatistas los encuentran sentados sobre los escombros”. “Todos nos vamos a morir algún día”, agregó y como si terminara de dar un discurso, juntó las puntas de su saco y se fue hacia la cocina.
Eso de hacerme pensar en algo peor cuando yo estaba mal había sido siempre así. Mis padres solían hablar de las tragedias de sus pacientes durante la cena y las comparaban con nuestra situación o con la mía en particular. El chico al que una voz le ordenaba hacer cosas que no quería; el que se había encontrado a su mamá con una bolsa en la cabeza al llegar del colegio; la nena que había nacido con pies como manos o la que el perro de su abuela le había mordido la cara. “¿Te imaginás?”, me decían los dos, “date cuenta de tu suerte”. Y entonces yo hacía un esfuerzo por imaginarme siendo esos chicos. Si alguna vez me veían llorar, papá me preguntaba: “¿Dónde lo sentís?” Yo me señalaba el pecho o la garganta. Él me hacía concentrar en lo feo que había pasado y seguir sus dedos que movía a un lado y a otro. “Lo vamos a convertir en un recuerdo”, repetía.
A veces los pacientes llamaban un domingo. Papá se sacaba el piyama y salía hacia su consultorio. Al volver le decía a mamá: “Él otra vez dejó la casa” o “Su mujer se tomó pastillas y después se hizo pis encima”. Entonces ella decía cosas como: “Eso no es un acto, es una actuación” o “es un perverso, desmiente” y discutían, buscaban libros de la biblioteca y se los leían en voz alta. “Escuchá esto”, decían al mismo tiempo. La única vez que vi llorar a papá fue cuando se enteró por el diario que un paciente había muerto. Un chico de diecisiete años que se había ido de vacaciones con sus amigos y el balcón del piso que habían alquilado se vino abajo. Apenas leyó, papá llamó a la casa. Más tarde diría que había sido un impulso ridículo porque ni bien lo atendieron, no supo qué decir. “Ese chico ya estaba curado”, dijo al colgar todavía agarrado al tubo.
Sonó el timbre y mamá fue a atender. Desde la cocina escuché un llanto y fui a ver. Una mujer se agarraba la cabeza mientras mamá la sostenía por los hombros. “Era paciente de tu papá”, me dijo. La mujer me miró, “la misma cara de tu papá”, dijo. Era robusta, pelirroja y llevaba el pelo con una colita de nena que no iba con su aspecto. Mamá le explicó que ella no podía atenderla, pero le daría un número; fue hasta el aparador y anotó en un papel. Así podría continuar lo que había empezado, agregó. La mujer dijo que eso sería imposible, “él se llevó a la tumba una parte de mí”. Y contó, todavía de pie en medio de nuestra casa, que había tratado de escribir en un cuaderno cosas que papá le había dicho a lo largo de los años, pero su voz se evaporaba. Esa palabra usó. Entonces yo también lo intenté y comprobé que tampoco podía. En mi cabeza aparecían otras voces que no eran la de él.
Quise que esa mujer desapareciera. En cambio mamá le ofreció asiento y me pidió que buscara algo de tomar. Fui a la cocina y abrí la heladera: estaba vacía. Vino a mi mente algo que hasta ese momento tenía olvidado: mamá se iba en el horario en que yo llegaba del colegio. Mientras descolgaba las llaves me decía la cena que dejaba en la cocina cubierta con un repasador. Cuando cerraba la puerta un silencio denso y compacto ocupaba la casa. Tan compacto era ese silencio que podría haber hecho levitar mi cuerpo de entonces. Ahora, desde el comedor se escuchaba la voz monocorde de esa mujer. Decidí volver al hotel; fui a mi habitación y metí las cosas en la mochila.
Cuando pasé camino a la puerta, la mujer seguía hablando. Mamá asentía. Me pareció que ahora tenía mejor cara que cuando yo había llegado. Al darse cuenta de que me iba, mamá le hizo una seña a la mujer para que se detuviera y me miró. “Tengo que volver”, dije. “Pero si acabás de llegar”, dijo, y se paró. La mujer no me miró, parecía contener el aire a la expectativa de poder continuar con lo suyo. Dije que un compañero se había ausentado sin aviso y tenía que reemplazarlo. “Me necesitan”, dije con toda la intención y que nos veríamos la semana siguiente. Saludé desde la puerta y salí.
Al llegar al hotel mi cama estaba ocupada. Alguien había apoyado una valija y dejado sus cosas ahí. En la oficina de personal me dijeron que no me esperaban ese día, pero que lo iban a solucionar enseguida. Vi a todos los empleados de la oficina agolpados frente al televisor: un avión había caído en medio de la selva. El rescatista aseguraba que un niño ángel lo había guiado hasta los cuerpos. La encargada de personal me llevó a un costado y habló en voz baja, no tanto por mí, me pareció, sino para no tapar las voces de la tele. Dijo que me daría una suite, que era lo único desocupado, hasta el otro día en que ya podría volver a mi habitación. Después me miró y preguntó si todo andaba bien en casa. Ella sabía lo de papá porque me había entrevistado para el ingreso. Le dije que sí, agarré la llave y nos despedimos.
Era la primera vez que caminaba por los pasillos de las habitaciones. Aunque el hotel estaba lleno, no me crucé con nadie. Tardé en encontrar la suite siguiendo los carteles. Cuando al fin llegué y abrí la puerta, era inmensa. Una habitación limpia y prolija como nunca había tenido, un espacio nuevo y concreto que se abría delante de mí. Había un olor fresco y la alfombra formaba un colchón bondadoso debajo de mis pies: estaba ahí no sólo para que yo caminara sino para sostenerme. Abrí las cortinas y la claridad inundó todo. El horizonte era una línea perfecta sobre el mar. Me di cuenta de que en todos aquellos días que llevaba trabajando en el hotel nunca lo había visto así. Me saqué las zapatillas sin desatar y me tiré sobre la cama. Moví los brazos y las piernas varias veces como si fuera a levantar vuelo. Pensé en toda esa gente que mis padres habían cuidado. En la vez que papá me llevó con él en el auto hasta la casa de un hombre que había querido matarse delante de su hija de diez años, la edad que yo tenía en ese momento. Y después de internar al hombre y de que papá firmara todos los documentos del psiquiátrico, esa nena vino a mi casa, durmió en mi habitación y comió conmigo. Parecía muda y no quería jugar a nada. A la mañana siguiente papá la alzó y le explicó, delante de mí, cómo el dolor transforma a las personas. Cuando la nena por fin se fue y nos quedamos solos, le dije que él a mí nunca me había hablado así. Se rió y me puso una mano sobre la cabeza. “Vos no lo necesitás”, dijo.
Volví a pensar en Ivana y lloré. Supe enseguida que no era por ella, sino por papá. Por mí. Por aquello que él había creído todo el tiempo sobre mí y que no era cierto.