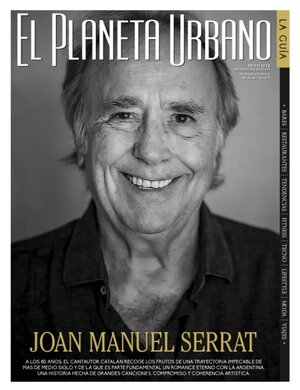Hasta que habló Mauricio Macri, yo creía que podíamos felicitarnos por el triunfo del domingo, que el pueblo había rechazado masivamente la política neoliberal y que los resultados eran tan categóricos que el actual gobierno no tenía otra alternativa más que facilitar la transición que se iniciaba. Según el todavía presidente, yo estaba equivocado. Con nuestro voto del domingo, le habíamos hecho un daño al país. El mundo habría demostrado una vez más que no quiere al peronismo y nuestra tozudez en ignorarlo había generado esta previsible reacción de los inversores. Los agentes financieros que habían confiado el viernes, comprando bonos y haciendo bajar el dólar, desalentados por el embate populista modificaron raudamente su actitud y desataron una corrida cambiaria.
Podríamos rápidamente invalidar este discurso, recordando que, como se denunció el fin de semana, el gobierno no fue ajeno a la maniobra alcista de unos pocos inversores que recuperaron con creces sus pérdidas poco después de la elección. Pero más grave que otra agresión contra la transparencia republicana –le conocemos tantas al macrismo- es el discurso que otorga a los especuladores financieros el derecho de legitimación o invalidación de la voluntad popular. Después de decir que respetaba esa voluntad, el presidente agregó que el mundo ya tiene opinión sobre el kirchnerismo y, por lo tanto, los votantes del Frente de Todxs debían hacerse cargo de las consecuencias necesarias de su votación.
Deplorable, pero no original, porque a lo largo de nuestra historia cada vez que se ha negado la democracia en la Argentina se ha recurrido al mismo discurso. La imprudencia de quienes apoyan opciones que cuestionan a los más poderosos llevaría a regresiones de las que sólo esos votantes serían los responsables. Antonio De Tomaso, dirigente del socialismo independiente, partícipe del golpe contra Hipólito Yrigoyen y ministro del gobierno fraudulento y conservador de Agustín Justo, junto con el antepasado del senador Pinedo, decía que “la democracia es teóricamente, la mejor forma de gobierno”. ¿Por qué asignaba a esta afirmación un carácter meramente teórico,? Porque para que adquiriera vigencia real, en su opinión, se requería la moderación del pueblo. El mismo discurso se escuchó de boca de todos los dictadores después de 1955. De este modo, el macrismo se hace cargo de la peor de las tradiciones, negando lo único que hasta hoy lo separaba de sus antecesores del conservadorismo argentino: a diferencia del fraude de la década infame y de los golpistas posteriores, ellos llegaron al poder por las urnas.
Pero, además, el presidente severamente cuestionado, llevado hasta los márgenes de la irrelevancia política por el rechazo mayoritario, se equivoca doblemente cuando quiere seguir ubicándose en el centro de la escena. Cuando invoca a los mercados financieros en oposición a los proyectos populares no inventa, por cierto, una contradicción inexistente. Pero olvida que los grandes intereses del exterior y del país no suelen ser tan ingenuos como para creer que aún tiene posibilidades de ser reelecto y que difícilmente estén dispuestos a embarcarse en un navío tan severamente averiado. Hasta el domingo, Macri servía al establishment y al capital financiero porque había mostrado su disposición a no poner límites a la especulación y la fuga de capitales. Hoy, aunque ha hecho ganar buena plata a los bancos con su abstención en las primeras horas de la corrida, ya no puede garantizar la continuidad de esa política.
Legitimado por el voto popular, Alberto Fernández deberá enfrentar una dura negociación con el Fondo y los acreedores para evitar que los condicionamientos inauditos aceptados por el gobierno de Cambiemos sigan impidiendo la reactivación de la economía argentina y la superación de la grave crisis social que nos deja Mauricio Macri. Por no entender que su hora había acabado, hastiado el pueblo por la miseria y el corralito bancario, otro presidente argentino se creyó habilitado a principios de este siglo a declarar el estado de sitio y enlutar al país. Sería bueno que el hoy derrotado en las urnas, en vez de prohijar y justificar una corrida que golpeará con fuerza los ingresos populares, pensara en su enorme responsabilidad. Que abandonara esa actitud que oscila entre el empecinamiento infantil y una también obstinada negación a comprender la realidad ominosa que sufren los sectores populares. Una aceptación madura de la nueva situación es lo único que podría, tal vez, hacer más leve la condena perdurable de los millones de argentinos que en las urnas expresaron su voluntad de dar por concluida la experiencia neoliberal.