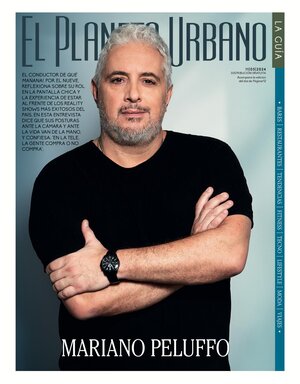Tío Ricardo fue el primero que nos llevó a la cancha, el primero que nos enseñó que los buenos marcadores de punta eran la prueba de que en la vida no había que observar sólo el centro de la escena y el primero que nos juró que la palabra gol evidenciaba que, algunas veces, algunas muy buenas veces, la pasión y la libertad andaban juntas. Tío Ricardo fue el primero que nos llamó cada miércoles para proponernos ir a un estadio en el fin de semana y, además, fue el primero que nos explicó que hacía eso porque ir a un estadio no implicaba únicamente ir al estadio sino también soñar que iríamos a ese estadio, lo que significa que fue el primero en avisarnos que hay unos cuantos actos que se hacen porque se sueñan. En nuestra historia, Tío Ricardo fue el primero en esas y en otras cuestiones no porque le importara ser el primero en algo y sí porque concebía que lo mejor que podía regalarnos era el arte de mirar el fútbol y el mundo con los ojos abiertos.
Por eso puede interpretarse extraño que haya sido también Tío Ricardo el primero que nos prohibió ver un partido de fútbol.
Ni antes ni después de ese día Tío Ricardo nos prohibió ninguna cosa y, mucho menos, clavar los ojos en un partido de fútbol: nos hizo descubrir el valor de los arqueros suplentes en desafíos de unas cuantas plazas de barrio, nos alimentó resfríos en duelos de los campeonatos de ascenso que empezaban con mucha lluvia, terminaban con mucha lluvia y en el medio recibían mucha lluvia más, nos pateó penales sin pelota y sin arcos y luego nos dijo “mirá, mirá bien, mirá con la imaginación”, nos sugirió enfocar durante más tiempo las gambetas de los otros que las propias porque, por supuesto, los que se enfocan mucho en sí mismos juegan demasiado para sí mismos y los que juegan demasiado para sí mismos arruinan el fútbol, la vida y unas cuantas maravillas más.
El partido de fútbol que Tío Ricardo nos prohibió ver fue Polonia 1- Argentina 2. Se jugó el 24 de marzo de 1976.
El 24 de marzo de 1976 Tío Ricardo hundía las pupilas en la tele. Puteaba bajito mientras, desde la tele, marchas militares tapaban o pretendían tapar los demás ecos de la existencia. La palabra que sonaba más seguido era “comunicado” y cada comunicado prohibía algo. Prohibían algo el 1 y el 5, el 8 y el 12, el 16 y el 22. Prohibían algo todos los comunicados menos uno: el 23. El comunicado número 23 de la dictadura encaramada ese 24 de marzo no prohibía: permitía. Y lo que permitía era que, por un rato, los comunicados que prohibían dejaran de sonar, y la palabra “comunicado” dejara de sonar, y algún eco que no retumbara al compás de las marchas militares se oyera por fin. En el país en el que cada anuncio traía una prohibición que naturalizábamos y cada prohibición traía un espanto que se instalaba como las nubes o como el sol al lado nuestro, estaba autorizada la transmisión de Polonia-Argentina.
Sin colegio, sin calle, sin otros programas, nos acomodamos frente a la pantalla blanca y negra cinco minutos antes de que polacos y argentinos empezaran a correr en Chorzow, una ciudad a la que jamás habíamos escuchado nombrar y que, para nosotros, desde entonces sería un sinónimo de ese partido. En nuestras vidas, Tío Ricardo representaba el fútbol así que supusimos que también vendría enseguida frente a la pantalla blanca y negra, detectando los misterios que parían veintidós pares de botines y que aún no sabíamos advertir sin su ayuda, dando cátedra sin creerse que daba cátedra, aplaudiendo a cada jugador audaz que aceleraba sobre el césped y repitiéndonos, como de costumbre, que nos dedicáramos a mirar al mundo y al fútbol con los ojos abiertos.
Acertamos en un aspecto: vino. Y fallamos en otro, fallamos rotundamente: se acercó hasta dónde acumulábamos nuestras expectativas de fútbol, ni amagó con sentarse y apagó el televisor.
Nos miramos y lo miramos como ni antes ni después volvimos a mirarnos o volvimos a mirarlo. Ni en el antes escaso que cabía en nuestras biografías de pibitos ni en el después largo que dura hasta ahora, una pila de décadas más tarde. Nos movimos con una tibia voluntad de interrogarlo pero el asombro nuestro y la cara suya cesaron de inmediato esa voluntad. La cara suya: los párpados apuntando sin apuntar, la respiración muy extensa o muy breve pero incómoda en cada aire, los pies de ida y de retorno entre un rincón de la cocina donde no había nada y un rincón del patio donde tampoco había nada, las puteadas muchas, más que muchas, permanentes, bajitas.
Para qué mentir: unos días más adelante, de regreso en la escuela, comentamos el partido como si fuéramos entrenadores de esa selección de Polonia a la que ni siquiera habíamos espiado, describimos con pormenores los dos goles del triunfo argentino que hasta hoy no vimos y conjeturamos sobre el futuro de la Selección nuestra como si ya estuviera escrito y, además, escrito por expertos en fútbol como nosotros. No confidenciamos ni con otros ni entre nosotros que ese análisis se sustentaba en el puro desconocimiento. Nos lo callamos igual que nos callamos que Tío Ricardo nos prohibió verlo. Todavía nos faltaban años y dolores para comprender que hay algunas verdades que se pronuncian así nomás como verdades y que hay otras verdades que viajan hasta el paladar recién después de buscarlas más o menos como al amor o como a los números 10 talentosos.
Tío Ricardo puteó bajito ese día, ese marzo, ese año, los años siguientes. De a poco retomó el hábito de compartir la cancha con nosotros, esparciendo sus conceptos luminosos sobre el juego de tanto en tanto, contento porque tratábamos de mirar al fútbol y al mundo con los ojos abiertos a pesar de los pesares, o sea a pesar de que sus párpados seguían apuntando sin apuntar y a pesar de que la Argentina, el país en el que había aprendido a descifrar parte de los misterios del fútbol, continuaba siendo el de la dictadura.
Le notamos cierta puntería recuperada en los párpados para cuando la dictadura se acabó. Para entonces, le debíamos bastante más que sus lecciones nunca abandonadas de fútbol y lo mirábamos con los ojos abiertos y con los oídos abiertos y con el corazón abierto cuando nos detallaba, tampoco sin pretender dar cátedra, cuánto horror era capaz de producir la condición humana para la imposición de un sistema destinado a preservar los privilegios de pocos y cuánta dignidad podía parir la condición humana para enfrentar, envuelta en pañuelos blancos, precisamente a ese horror. Aun así, ni el tránsito de los almanaques, ni la expansión sostenida del volumen de sus puteadas, ni sus llamados de colecciones de miércoles para soñar idas a los estadios ni los muchos partidos que palpitamos juntos en esos estadios habilitaron que, en el triunfo o en la derrota, en una tribuna de fútbol o en una tribuna para reclamar y para construir una sociedad distinta, conversáramos sobre aquel Polonia-Argentina que nos prohibió ver.
Hay verdades que viajan al paladar recién después de buscarlas más o menos como al amor o como a los números 10 talentosos. Nosotros perseguimos esa verdad pendiente que habitaba nuestras cuentas de la historia. Algunas noches, procurando saldar fácil esa marca, conjeturábamos que ni Tío Ricardo sabía del todo por qué había apagado el televisor. Otras noches, más sinceros, concluíamos en que Tío Ricardo había elegido ese gesto como una resistencia, como una pelea, como un ponerse de pie aunque los genocidas le estuvieran pateando, a muchísimos miles y a él entre esos miles, el alma, el futuro y el peroné: el fútbol, acaso lo que más amaba, no se los entregaba, no lo iba a ver justo cuando ellos lo obligaban a ver. Y otras noches más inferíamos que Tío Ricardo había pensado particularmente en nosotros y que había evaluado que nosotros, su apuesta más directa para una realidad de ojos abiertos y para un mundo que mereciera ser mirado con los ojos abiertos, necesitaríamos de una señal, de un trazo, de una huella, de una llave, de todo eso, para que ninguna distracción nos borrara que hubo una vez ese 24 de marzo y que hubo esa misma vez una serie de comunicados que prohibía que la vida abrazara a la vida. Sí, sí, seguro que Tío Ricardo había intuido que necesitaríamos todo eso, claro, porque, escondido y lastimado, en alguna parte había un porvenir y ese porvenir sólo valdría la pena si lo proyectábamos y si lo construíamos pleno de memoria. Ya está aceptado: para qué mentirnos. Para qué mentirnos: en las noches en las que se nos ocurría que Tío Ricardo había apagado el televisor para sembrarnos una memoria, algo que se parecía a una caricia o quizás se parecía al honor nos rozaba la piel.
A Tío Ricardo no le revelamos ni una de esas hipótesis. No nos hizo ni nos hace falta. Lo que nos hace falta es que persista en llamarnos cada miércoles para encaminar el sueño del fin de semana. Todos los miércoles, inclusive este, el último:
-¿Vamos?-, preguntó como desde siempre.
-Vamos.
Vamos para mirar y para mirarnos con los ojos abiertos y vamos con el paladar preparado para unas cuantas verdades. Fútbol no hay pero hay marcha. Es 24 de marzo.