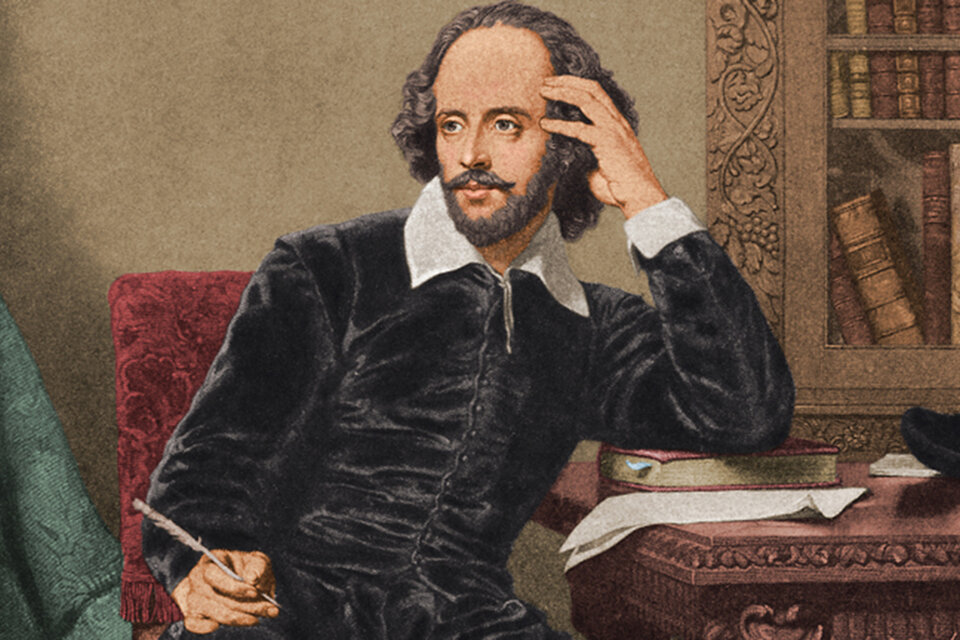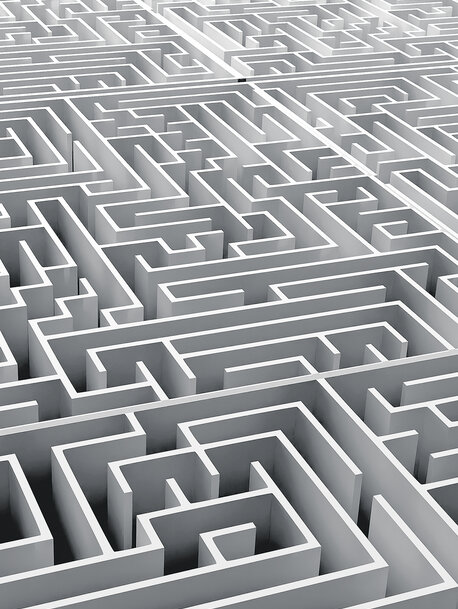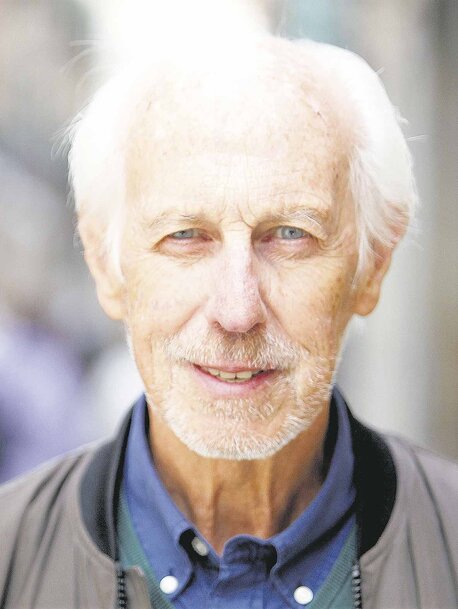¿Por qué traducir Macbeth, otra vez, habiendo tantas buenas traducciones al español hispanoamericano, como la de Idea Vilariño? (las hechas en España no cuentan, esa es otra lengua). La respuesta, en mi caso, tiene que ver con las brujas. Nunca pude creer en ellas escuchándolas en español, y para leer Macbeth hay que creer en las brujas, por algo la obra empieza con ellas, nace de sus palabras. Las brujas tienen su propia poesía, hablan en versos octosilábicos con rima consonante -mientras que el resto de la obra se dice en los habituales pentámetros yámbicos no rimados- y un ritmo particular, hipnótico, envolvente, maligno. El octosílabo, en castellano, es el verso de la poesía popular, del romancero español y, más cerca de nosotros, de la poesía gauchesca de Uruguay y Argentina. Allí fui a buscar la voz de las brujas, y esto es lo que encontré:
Al caldero vueltas demos,
tripa infecta en él tiremos;
dobla, dobla su tormento:
arde fuego, y bulle ungüento.
Una vez que escuché el canto de las brujas, supe que podía traducir la obra entera.
¿Qué pasa, cuando traducimos, leemos o representamos Macbeth? Harold Bloom propone, en su Shakespeare: la invención de lo humano, que este autor nos lee mejor de lo que nosotros lo leemos a él, y lo mismo podría decirse de muchos de los clásicos. Los leemos no solo para asomarnos a su época, mundo y cultura, sino para mejor adentrarnos en los nuestros, para leernos con sus ojos.
Macbeth, qué duda cabe, es una obra política. Limitándonos a las adaptaciones cinematográficas, podemos ver cómo las de Orson Welles (1948) y Akira Kurosawa (Trono de sangre, 1949) se concibieron como parábolas sobre el fascismo, la de Roman Polanski (1971) se hace cargo de los asesinatos políticos de los años 60 y 70 y del asesinato de su propia mujer embarazada, Sharon Tate, y sus amigos, por una secta satánica, la de Justin Kurzel (2015) es un alegato antibélico del periodo de las Guerras del Golfo, que ubica a las brujas ya no en el bosque o el páramo sino en el campo de batalla, y la más reciente de Joel Coen (2021) se deja leer sin mucho esfuerzo como un monocromático camafeo de la era Trump.
Podemos, entonces, preguntarnos qué nos dice Macbeth sobre nuestro propio presente; más concretamente, sobre el nuevo gobierno que llegó al poder a poco de publicada esta versión: qué zonas ilumina, en qué aspectos es relevante para pensarlo.
Un rasgo que parecen compartir el reinado de Macbeth y la actual fantasía monárquica argentina es el del goce cada vez mayor en la crueldad de sus actos. Macbeth comete su primer crimen con horror de sí mismo, el segundo lo persigue, ya el tercero lo disfruta.
Otro rasgo común es la precipitación. Macbeth es la obra más veloz de Shakespeare, Macbeth su personaje más irreflexivo, que habita un mundo propio: gobernado por sus propias alucinaciones va tropezando de un atropello a otro hasta caer en el abismo.
Su paranoia renace en la de nuestros actuales gobernantes. Macbeth ve enemigos por todas partes, y cuando no los hay los crea.
Pero lo más destacado, y preocupante, es su poder de contaminación. La oscuridad cubre toda Escocia, la malignidad se convierte en un fin en sí mismo, y se esparce como una mancha, se extiende por todo el reino. Las versiones de Polanski y Coen acrecientan la figura de Rosse, un noble escocés ejecutor de los peores crímenes de su señor, que lo sobrevive y prolonga. “Son tiempos crueles, que nos hacen traidores sin que nos demos cuenta” propone el mismo cínicamente, dándose perfecta cuenta. La mayor amenaza que entraña nuestro actual gobierno, podemos pensar, no está en lo que pueda hacernos, o quitarnos, sino en qué puede llegar a convertirnos.
Ayer fue 24 de marzo, la fecha más triste de nuestra historia. Pero también es la fecha en la cual año tras año nos encontramos para marchar juntos, como ayer, y refrendar un consenso que tanto costó construir, y que ahora el gobierno quiere convertir en división, minimizando o justificando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, intentando equiparar las acciones de la guerrilla con el plan sistemático y masivo del terrorismo de estado, y cuestionando el número de los 30.000 desaparecidos, como si ignoraran que es justamente su carácter de desaparecidos lo que impide establecer una cifra exacta, y que el número de 30,000, además de tratarse de una estimación razonable, es un gesto mínimo de respeto y compasión por las víctimas que ni siquiera hoy han sido identificadas, por sus familiares y amigos que nunca pudieron hacer el debido duelo. Este es uno de los principales objetivos de este gobierno en todos los planos: enseñarnos, condicionarnos, obligarnos a ser una sociedad despiadada. Tan despiadada como ellos.
En este momento, y con este gobierno, nos enfrentamos a otro plan sistemático de destrucción minuciosa y planificada: la de la cultura. Son ejemplo los intentos de cerrar el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, de destruir el INCAA y vender el cine Gaumont, el virtual cierre del Programa Sur de apoyo a las traducciones de autores argentinos, el desfinanciamiento de universidades, la Biblioteca Nacional y las bibliotecas populares y, en los días posteriores a la lectura de este texto, el levantamiento de los programas culturales Los siete locos y Otra trama de la TV pública, y la propuesta de un proyecto sistemático de persecución ideológica de los docentes en las escuelas; y como al hablar de cultura no hablamos solo de artes, menciono también el cierre del INADI, del Instituto de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina, del desfinanciamiento y los despidos en el CONICET, la prohibición del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública. A los ataques materiales y concretos se suman los insultos simbólicos: para anular el Salón de las Mujeres de la Casa rosada y reemplazarlo por un idiosincrático cambalache de próceres (todos varones, qué duda cabe) se elige el Día Internacional de la Mujer; para crear el Salón Héroes de Malvinas se elimina el Salón de Pueblos Originarios.
Además de los efectos concretos sobre la base material en que se asienta todo el edificio de la cultura y sin la cual no puede existir, también aquí se busca romper con una tradición y un consenso: se quiere hacernos sentir que la cultura, la ciencia y la educación son superfluas, innecesarias; un lujo, en el mejor de los casos, y que si llegaran a ser necesarias pueden comprarse hechas. La supuesta época de oro de fines del siglo XIX y principios del XX que quiere vendernos el actual presidente, recordemos, fue bastante pobre en producción cultural propia, y nula en ciencia y tecnología: todo se compraba afuera.
En consonancia con este modelo, tampoco la agenda ideológica de este gobierno es propia, sino dictada por el programa de la ultraderecha internacional. El único elemento autóctono es la reivindicación de la dictadura y sus crímenes.
Quiero volver al protagonista de nuestra obra, para terminar, señalando otro rasgo suyo relevante, que podemos pensar como una contraparte de la paranoia: la excesiva confianza. Macbeth lee las señales de la realidad exclusivamente según sus deseos. Cuando las brujas le muestran una cabeza cortada, no se da cuenta de que es la suya; cuando le dicen que no será vencido hasta que el bosque de Birnam marche sobre el castillo de Dunsinane, entiende que eso significa nunca.
Pero el bosque de Birnam marcha sobre Dunsinane, y no se trata de un fenómeno natural, ni sobrenatural: detrás de cada rama hay una persona.
Este texto fue leído en la presentación de Macbeth (publicado por Interzona con traducción de Carlos Gamerro) en el MALBA el lunes 25 de marzo, con la participación de Cristina Banegas, Alejandro Tantanián, Lucas Margarit y Carlos Gamerro.