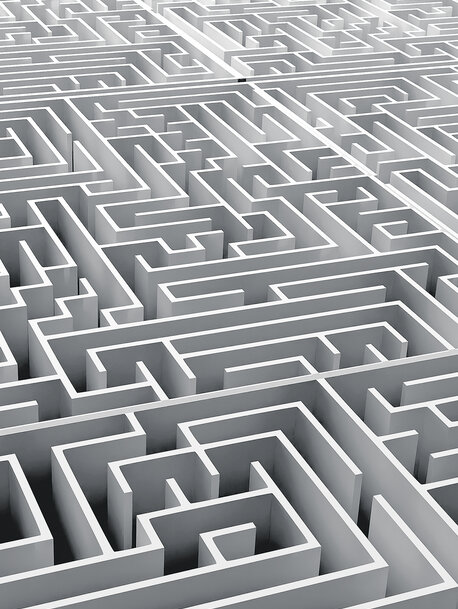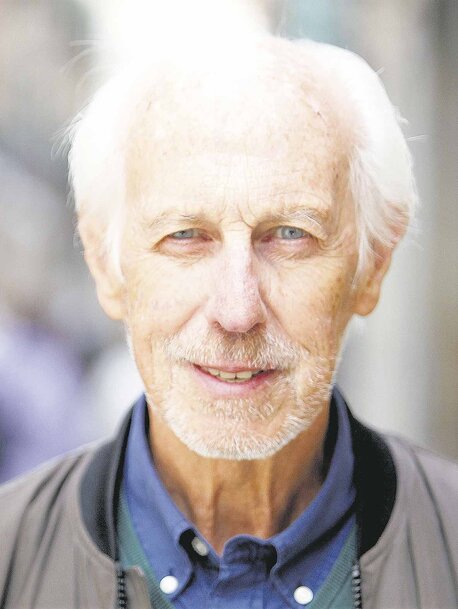Hace unos años, Virginia Higa publicó su primera novela titulada Los sorrentinos. El texto cruzaba el relato familiar y coral sobre una familia de origen italiano que tenían una trattoria en Mar del Plata. Higa narraba los entretelones familiares con gracia, humor y sensibilidad, sin golpes de efecto, aunque con la mirada puesta en los detalles dramáticos y sus efectos. Ahora, Sigilo nuevamente la publica, su segundo libro, El hechizo del verano, que la confirma como una de las escritoras más lúcidas e interesantes de su generación. Como en algunas películas documentales, Virginia Higa aclara con un texto al comienzo el origen de los ensayos que componen su segundo libro. Dice: “En 2017, me mudé a Estocolmo con mi pareja, Federico, a partir de una oferta laboral que recibió como investigador científico. En el otoño de 2019 nació nuestro hijo. Las crónicas fueron escritas durante estos años y, si bien hablan de temas diversos, tienen como telón de fondo la experiencia de la vida en Suecia”.
A diferencia de su libro anterior, la voz que cuenta en El hechizo de verano está en primera persona. El texto inicial se titula “Sobre la lengua sueca”, y en el primer párrafo cuenta que cuando estuvo en Suecia no pudo reconocer ni una sola palabra: “Qué maravilla, pensé, estar entre humanos y no entender nada”. Quien se instala en un nuevo espacio para nacer nuevamente; todo es nuevo, los carteles, los comercios, la formas de relacionarse. Pero desde un comienzo, Higa señala lo que más le interesa, y a lo que va a regresar varias veces a lo largo del libro; las relaciones entre cultura y lenguaje. Pero la mirada de Higa no va a estar puesta en los lugares comunes o en los determinismos culturales, que hacen que un país tenga cierta idiosincrasia, sino, nuevamente, en ciertos detalles que Higa logra destacar con inteligencia y lucidez. Así, descubre que el espacio que hay entre las vocales del habla es el mismo que los suecos necesitan en los espacios abiertos, o la distancia que hay de un cuerpo a otro cuando se respetan en los tiempos de conversación. Para Higa, los silencios que hay en una cena entre suecos tienen un correlato directo con la necesidad de espacios verdes, que los suecos suelen usar para hacer caminar, disfrutar de la naturaleza y actuar demostrando todo lo cool que pueden ser. Aunque, señala Higa, “Cool, al igual que frío, cálido, ardiente, expresa una cualidad del mundo físico: la temperatura, y también una cualidad del mundo espiritual: el temperamento”.
Los textos que siguen generan en la narradora recuerdos de su vida en Argentina, las películas de Eric Rohmer se transforman en un glosario de percepciones, y las novelas de Jane Austen disparan una reflexión sobre el arte de la amistad. Una visita a un mítico editor sueco de novelas policíacas le remite a sus tiempos como empleada de una editorial en Argentina y un viaje a Hungría acompañada de la lectura de un cuento de Ted Chiang la hacen pensar en la naturaleza generativa del lenguaje: “Para un extraterrestre que llegara a la Tierra tal vez todas nuestras lenguas serían (para él) más o menos parecidas; después de todo, nacen de la misma experiencia del mundo físico, de los mismo órganos de percepción, de anatomías similares”.
Como en el libro de Manuel Puig sobre su estadía en Nueva York, Estertores de una época, Higa indaga en la radiografía de una identidad y de una ciudad desde el lenguaje; Estocolmo, en El hechizo del verano, es una ciudad hablada. La oralidad es lo que a Higa le interesa capturar y pensar. Más allá de cierta elegancia en la escritura, hay un dejo de conversación; de ensayo susurrado, como las ideas que uno tiene en una charla con amigos o amigas mientras mira el devenir de los patos en un estanque. Son preguntas que parecen volver a un lugar neutro de la observación: ¿por qué los suecos hablan como hablan? ¿Por qué recibimos gente en nuestras casas? ¿Por qué nos gusta tanto el cine? ¿Por qué sublimamos nuestros deseos en los actores y las actrices? Ante esas preguntas, que parecen sencillas y algunas hasta obvias, Higa encuentra siempre un remate, una forma de darle un giro a su idea, para lograr que su experiencia alcance la meta de los ensayos, en la línea de Montaigne, Stevenson o Natalia Ginzburg: volverse universales.
En “Sobre Linneo”, Higa escribe sobre un héroe nacional sueco llamado Carl von Linné, un naturalista de 1700, que escribió pilas de libros de libros, nombró plantas y trabajó en un jardín botánico cerca del centro de la ciudad. Luego de una visita al jardín botánico y contemplar la estatua de Linneo, Higa camina de regreso bajo una nieve aguachenta. Piensa en cómo una latinoamericana puede nombrar una nieve que apenas conoce. Recuerda unas palabras que se le atribuyen a Linneo, “Si no sabemos el nombre de las cosas, el conocimiento de ellas está oculto”. Se pregunta si el niño Linneo, antes de generar la capacidad de nombrar las cosas, podía darse el tiempo (por no decir el lujo) de experimentarlas con mayor perplejidad. Pero aprender a nombrar es para Higa, dice en el último ensayo, una forma amorosa de aprendizaje. Quien reduce al grado cero (la condición sine qua non de un inmigrante que no maneja la lengua) su experiencia en una nueva ciudad, vuelve a nacer, vuelve a mirar el mundo otra vez; aprender las palabras implica un esfuerzo físico y mental, un estado de presencia, una forma, que quizás no siempre sea correspondida, de concebir el amor.