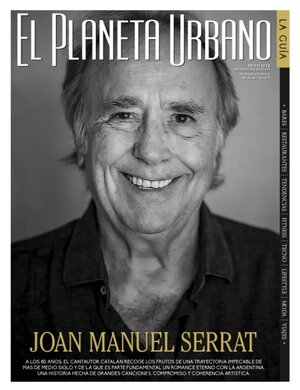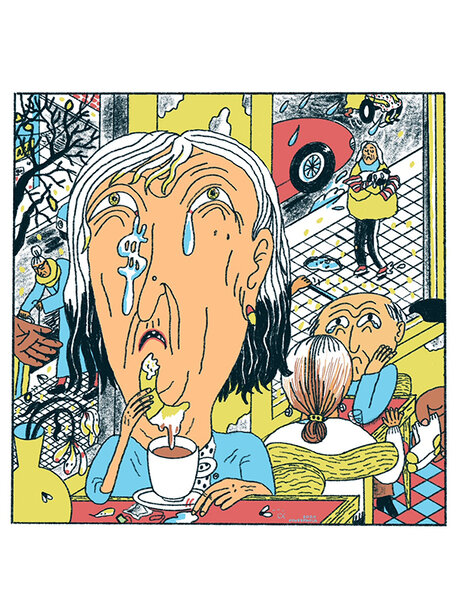La actitud contemplativa se convierte en estrategia al momento de mudarse a otro país, de descubrir un idioma enigmático como el sueco y comenzar a conquistar una cotidianidad alejada por completo de la vida en Buenos Aires. Para Virginia Higa observar la luz del breve verano en Estocolmo, amigarse con una oscuridad que comienza a las dos de la tarde en invierno, descifrar las distintas calidades de la nieve es un recurso para eludir la torpeza de una lengua nueva pero también para adueñarse de ella a partir de las imágenes de una ciudad a la que todavía no puede terminar de atravesar con la sonoridad de sus palabras.
El hechizo del verano (Editorial Sigilo) es un texto sobre la materialidad del tiempo. Un poco porque la autora se instala en Estocolmo por una propuesta laboral de su pareja y ella debe reconstruir sus ocupaciones sin urgencias, entonces, encandilada por esos atardeceres que duran horas pero también con una voluntad etnográfica que convierte a este libro en una sucesión de crónicas un tanto introspectivas y en un diario íntimo disimulado en los procedimientos de un ensayo, se permite una mirada que recuerda a algunos trabajos de George Simmel, el sociólogo alemán del siglo XIX que teorizaba sobre aquellos elementos, en apariencia ínfimos, de la vida en la ciudad.
Simmel fundaba su teoría en escenas ligadas al diálogo entre dos desconocidos durante un viaje, los usos del dinero o la aventura enlazada con las transformaciones urbanas de las revoluciones industriales donde los sujetos exploraban la potencia social del anonimato. Seguramente le hubiera encantado esa apreciación de la autora de la novela Los sorrentinos sobre la torpeza de los suecos para manejarse en aglomeraciones, lo desacostumbrados que están a las multitudes, la cantidad espacio del que disponen en los transportes públicos, la irrupción invasiva que produce en ellos el uso del perfume.
Las pequeñas conjeturas que Virginia ensaya frente a cada costumbre que describe como si no quisiera ensombrecer las acciones con ningún tipo de interpretación, son como una ofrenda. Vemos cada escena: las madres vistiendo a sus hijos en capas, la nieve que a veces se parece al barro y otras es punzante y brillante y todas hablan de una soledad leve donde Virginia encuentra los personajes de su escritura.
Si El hechizo del verano dialoga con La Interlengua (Blatt & Ríos) el destierro y la condición de extranjera se manifiestan a partir de procedimientos opuestos. En el libro de Mónica Zwaig los detalles de su vida cotidiana tienen un protagonismo que hace del dato real una ficción, aquí Virginia evita adentrarse en la rutina de sus clases de sueco (las clases de italiano eran el núcleo de La Interlengua) apenas sabemos que consiguió un trabajo para enseñar español y que realiza algunas traducciones, lo importante del libro es el vínculo que la autora establece con la ciudad, la manera en que se vale de sus conocimientos previos (el cine de Bergman, los diarios de Manuel Puig durante los meses que vivió en Estocolmo) para sobrellevar el principal conflicto de El hechizo del verano: la imposibilidad de expresarse en sueco con la misma fluidez que en español, un drama para alguien que trabaja con el lenguaje.
Virginia se pregunta cuánto ingenio pierde frente a cada frase que no puede terminar de decir con exactitud y entendemos que su escritura es el registro de ese desdoblamiento entre lo que piensa y lo que dice. Escribir es una oportunidad de recuperarse, de permanecer, de defender a esa mujer que es en la escritura pero también de conocer a esa otra que tiene lugar en las calles de Estocolmo donde su lenguaje rudimentario la obliga a hablar desde su comportamiento.
Ese despojo al que Virginia se atreve en una vida social donde debe aprender a patinar sobre el hielo (y allí traza una breve filosofía sobre la humillación, las rodillas y las caídas) está aliado con una manera de entregarse a un tiempo mesurado sobre el que ella puede establecer composiciones en relación al desequilibrio de sus ocupaciones. Allí está la belleza de El hechizo del verano, en el descubrimiento de una identidad nueva que se deja ganar por los colores del cielo. Hacia el final cuando nace su hijo y se mudan con su marido de un barrio exclusivo que parece representar el prototipo de la estampa sueca a una zona de inmigrantes, Virginia Higa vuelve a la sonoridad del idioma como una dificultad capaz de ser capturada por la diferencia.