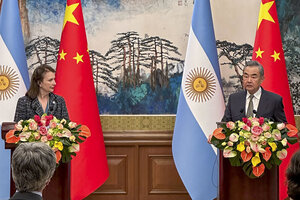El inminente confinamiento por la llegada de la
pandemia era como una nube negra que se acercaba a nosotros. Veíamos que China
ordenaba a su población no salir de las casas con medidas muy restrictivas, que
Estados Unidos y Europa tomaban decisiones para evitar los contagios en el fin
de su invierno: limitar los viajes, usar barbijos, teletrabajar. ¿Cómo serían
nuestros días aislados?, ¿cómo convertiríamos nuestros trabajos en modo
remoto?, ¿qué haríamos con los niños sin ir al colegio?, ¿cómo cuidaríamos a
nuestros padres, los más expuestos al virus? Las preguntas se replicarían en
hogares con realidades disímiles. A tres días del comienzo de la cuarentena, el
gobierno argentino anunciaba políticas para proteger la economía, acechada por
una deuda heredada. El Estado invertía con auxilios y planes de emergencia para
preservar puestos de trabajo, sostener a los jubilados y poner plata en el
bolsillo de los más vulnerables. Un antídoto para poder atravesar angustias y
la espera de una vacuna de la que nada se sabía. El mundo cambiaba y nosotros
ya no seríamos los mismos.
40 años de democracia, 40 tapas de Página/12
El antivirus