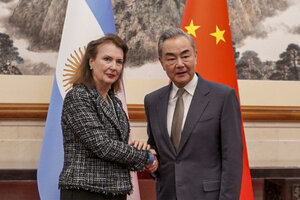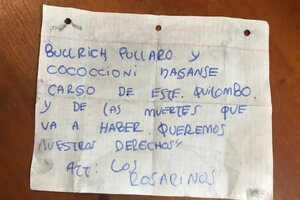En 1996, cuando murió el padre Benítez, no fui invitada a la pequeña ceremonia que hizo el padre Poli en el primer piso de su casa, ni a la apertura de su testamento en la escribanía de Florida. El último tiempo había ido con frecuencia a verlo, lo idolatraba, y después de dos años de conversaciones él me había dado unos documentos que en algún momento pensó quemar, cartas que había intercambiado con Perón acerca de la violencia política, los años de la resistencia y el llamado a la guerrilla generalizada, que terminó siendo un libro: Cartas Peligrosas. En las mismas grabaciones yo había recibido instrucciones sobre la forma de publicar post mortem sus documentos, innumerables cartas (en forma cronológica y no según los interlocutores, me decía, porque cuando uno sigue la cronología, aunque sea caótica, lo siente vivo: a mí me pasa al leerlas, revivo el pasado). Todo estaba numerado y fechado con una precisión matemática y como había varios revoloteándole alrededor, le había advertido que no me iba a agarrar de las mechas con nadie para ser su “albacea”. Ud lo va a hacer, ya está todo arreglado. Lo dejé por escrito. Y yo lo tengo grabado.
Empecé a pensar dónde podía guardar sus “cartapacios”, cómo hacer lugar en casa, volando los volúmenes de las Enciclopedias de mi padre, y el tiempo que me iba a demandar. Dudaba sobre el interés que podían tener las editoriales en su obra. El me había pedido que sondeara en Planeta si les interesaba su libro acerca de la salida brutal de la Orden de los Jesuitas, El precio de mi traición, y ellos habían dicho que necesitaban ver un capítulo. No quiso adelantarlo, pero me dijo: Usted lo va a publicar.
En cualquier momento me llamaban para decirme cuándo tendía que retirar sus papeles. Me llamó S –la hija de una señora que había sido su auxiliar en la iglesia del barrio Presidente Perón– y vivía con su marido y su hija en la casa del cura desde hacía un par de años. Me dijo que la casa quedaba para ellos, como ya estaba estipulado, unos libros de catecismo para su asistente, que el cochecito se lo había prometido a su hija antes de morir, y que a mí no se me nombraba en el testamento. Pero ella había visto un sobre en la casa, momificado en varias vueltas de cinta scotch, un sobre que decía “IMPORTANTE” y que se había esfumado en los días del hospital. (El decía que quería morir en su cama entre sus libros, que por algo había llegado a los 90: había llegado por no someterse a ningún médico salvo el difunto Yasky, su amigo.) Yo creí que su escribano y cuñado tenía el asunto de los papeles. Era delirante pensar que la monoactividad de su vida estaba destinada a que quedaran arrumbados al arbitrio de quien fuera.
S me dijo que el pariente del cura había entrado a la sala de la escribanía, había tirado un ejemplar de PáginaI12 sobre el escritorio y había dicho: ¡Ja! ¡Cura abortista! Era por la nota de tres páginas que yo había escrito dos días después de su muerte para mostrarle a todos los que no lo habían conocido qué poco ortodoxo era el cura, qué singular. A su cabeza podía entrar cualquier idea para ser revisada.
Una vez me había dicho que Europa iba a ser invadida por los desesperados de Africa y Asia cuando nada parecía predecirlo. Esas masas hambrientas, ¿adónde irán? ¡A Europa! Será el gran problema del siglo XXI. Desde su casita de piedra de la calle Blas Parera, en una silla de ruedas, sabía más del mundo que nosotros, los que estábamos en él.
El cura tenía una posición sobre el aborto: no estaba en contra. Me dijo que en confesión muchas veces se le preguntaba a la mujer que llegaba con este drama, cuál sería para ella el “mal menor”, aceptado en la Biblia. Si ella decía: tengo tantos hijos, no puedo mantener uno más. Hija, hágalo, no estará en pecado. Lo hablamos porque por ese tiempo una joven violada le había pedido permiso al juez para abortar y no se lo había dado. Si puede, hágale saber a esa joven que el juez no puede prohibirle nada. Como si la ciudad fuera minúscula y no circularan por ella millones de personas, y yo pudiera cruzármela o ubicarla (su nombre y apellido se habían mantenido anónimos) en esa megalópolis que él ya no imaginaba. Qué ignorancia, dijo, los teólogos todavía lo discuten. Cuando entró Carlos V a Roma y sus soldados violaron a las sobrinas y hermanas de los obispos, ¡entonces sí comenzaron a estudiar los casos! Fue después de Il sacco de Roma. ¡Discuten cuándo empieza la vida todavía hoy! Tenía un vozarrón increíblemente joven y enérgico.
El pariente, claro, aprovechó la volada. Me desterró. Después todo terminó mal, sus papeles purgados, su libro, ese alegato final, la explicación de sus “desobediencias”, quién sabe dónde. Tardé muchos años en dejar de pensar en los que torcieron sus deseos póstumos. Después de todo, casi nunca se cumplen los deseos de un muerto. Antonio Dal Massetto me había recomendado conseguir un librito desopilante sobre testamentos de campesinos en Italia. Pero algún día escribiré sobre eso. Conservo las grabaciones en la caja fuerte de un Banco. Quizás a alguien le interese saber qué pasó con el legado del confesor de Evita.