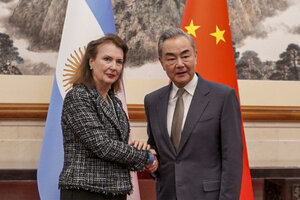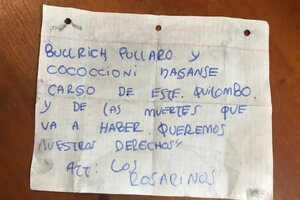Los disparos de Pity Alvarez vuelven a poner de manifiesto las tensiones entre belleza y crimen. A pesar de que hace años fue devorado por un personaje siniestro y patético, alguna vez Pity escribió conmovedoras canciones: viñetas urbanas proletarias como “Homero” o sórdidas fotografías de la más turbia e incorrecta marginalidad como “Una vela”. Cualquier asesino es árbol caído para que los medios hagan leña y contrabandeen prejuicios de clase, condenas morales y miedos atávicos. Y para que las redes sociales remachen esos dedos acusadores.
El caso Pity hace un refresh sobre crímenes & casos más o menos célebres, que el paso del tiempo mitificó o disolvió en el olvido. Entre los últimos está el asesinato que cometió el Chango Rodríguez, uno de los más inspirados artistas folklóricos, autor de canciones extraordinarias como “Vidala de la copla”, “De Simoca”, “Luna de Tartagal”, “De mi madre”, “De Alberdi”, “Noches de carnaval”, “‘Zamba de abril”, “Corazón santiagueño” y, por supuesto, “Luna cautiva”.
José Ignacio “Chango” Rodriguez nació en 1914 en Córdoba. Con un enorme poder de síntesis en las letras, una poesía romántica descriptiva y certera y un toque guitarrístico endiablado y juglaresco, Rodríguez fue a la manera yupanquiana un viajero tenaz. De cada sitio traía un tema: Simoca, Tartagal, San Javier. Debe ser uno de los compositores más versionados de la Argentina; sin embargo, cuando interpretaba sus propios temas –la módica expresión de voz y guitarra– se escucha aún hoy insuperable.
Sabía beber fuerte y tal vez esa condición, sumada a la de un temperamento volcánico, lo sumió en entreveros innecesarios. La noche del 11 de abril de 1963 fue demasiado lejos. Las versiones se cruzan en sus minucias, pero el trazo grueso establece que hubo una pelea por un detalle menor. Juan Pedro Álvarez era su compadre y esa noche festejaban el cumpleaños del hijo de Álvarez y ahijado del Chango. Como en un cuento de Borges alguien dijo una frase de más, hubo empujones y de pronto apareció el bolsillo de la camisa del Chango roto luego de los escarceos físicos. En la confusión Rodríguez agredió verbalmente a una mujer, y lo echaron de la fiesta como a un perro. Marcelo Simón era apenas un joven periodista cordobés que luego fue testigo del juicio. Cuenta: “Salió corriendo para su casa y volvió con una pistola Ballester Molina calibre 45, de esas que usaba la policía. Era para matar elefantes”.
Se escuchó un tiro y Alvarez cayó muerto. El Chango huyó, anduvo prófugo y se entregó a los dos días. Simón lo fue a ver a la Seccional 6ta. Estaba incomunicado; el comisario se hizo el distraído. “¿Qué lo voy a matar? Si era mi amigo”, dice Simón que le dijo Rodríguez. “Pero sí, lo había matado. Estaba como ido. Era muy gracioso, pero en esa primera charla se lo veía como confundido. Después me convocó su abogado. La idea era disfrazar el asunto de eso que llaman ‘emoción violenta’. No pudo ser. Le dieron 12 años”.
Como Johnny Cash, en la cárcel le cantaba a los presos. Su fama crecía. Se casó en prisión con la novia de siempre, La Gringa. Hay una foto maravillosa que los muestra dándose un pico separados por las rejas. Siempre vestía de traje, chaleco y moño. La noche de bodas brindaron con una copita de vino. En un rincón de la celda destacaba una jaula con un pájaro. Era un cardenal. Un periodista le preguntó qué hacía con un pajarito. El Chango río: “Me lo regaló un preso que se estaba quedando sordo. Decía que ya no cantaba, pero era él que no escuchaba”.
En la cárcel compuso más de 400 temas, entre ellas esa genialidad llamada ‘Luna cautiva’. El Chango Rodríguez mira la luna por la ventana de su celda, y fantasea que es ella la que está presa, un poco a la manera de “Balada de la cárcel de Reading”, de Oscar Wilde. Y une esa observación con el amor que sentía por La Gringa: “Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra / Una luz que me alumbra en mi oscuridad./ Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma./ Sos mi luna cautiva, que me besa y se va”.
A pedido de un grupo de amigos, Juan Carlos Onganía le condonó la pena junto a otros presos. Salió el 11 de septiembre de 1968. Cayó en el medio del torbellino del boom folklórico. Horacio Guarany había transformado “Luna cautiva” en un hit furibundo. Formó un grupo que llamó Los tres de la cantina, con el que debutó en el Festival de Cosquín. Cultivaban una especie de folklore alegre. Pero la gente quería escuchar al viejo Chango Rodríguez. Nadie lo inquiría por su noche de alcohol y muerte. Marcos Mayer se pregunta en su notable libro Artistas criminales (Editorial El Ateneo): “No se lo demonizó y su popularidad no se vio afectada. ¿Puede ser que matar a un hombre no deje huellas? ¿Qué sea un momento que no tiene ni antecedentes ni consecuencias, apenas un instante suspendido entre un antes y un des-pués que, tras la interrupción, permite seguir adelante como si nada hubiera ocurrido?”
Chango Rodríguez aspiraba a estar tranquilo. Algo imposible, una quimera. Murió el 7 de octubre de 1975. Ya había dado todo y, como Pity Alvarez, sabía resignadamente que algunas almas son indomables y que matar o morir puede significar lo mismo.